JUAN PINA. No, no nos estamos extinguiendo. La humanidad crece a un ritmo que garantiza sobradamente la llamada “reposición poblacional” y, si de algo hubiera que alarmarse, no sería de su posible decrecimiento sino de un ritmo acelerado de expansión. El debate demográfico de hoy debe reconducirse hacia una posición central que descarte los dos extremismos: el del terror a la superpoblación y el de la apocalipsis por “invierno demográfico”. No hay motivos para ninguno de los dos. Los viejos temores malthusianos a un estallido demográfico que hiciera inviable la supervivencia humana ya están hoy prácticamente descartados por todos los expertos, aunque los obsesionados con la contención poblacional emplean ahora otro argumento: el daño de nuestro crecimiento a los ecosistemas o incluso a ese ser mítico que algunos denominan Gaia o la Pachamama, y que vendría a ser una ilusoria combinación de toda la vida del planeta. Ni existe ese ser ni tampoco una coordinación consciente, deliberada o predestinada de los diferentes reinos biológicos, ni de los ecosistemas, que son evolutivos y muy cambiantes, como el clima.
Por supuesto, quienes proponen semejante tesis se mueven en el ámbito del misticismo y jamás logran aportar un solo argumento lógico, para no hablar de indicios racionales o, menos aún, de pruebas. Pero podría haber argumentos no animalistas ni hiperecologistas para temer la sobreabundancia de nuestra propia especie: argumentos de abastecimiento o simplemente de espacio. Sin embargo, no los hay, o están ya obsoletos. La humanidad ha demostrado sobradamente su capacidad de resolver con ciencia y tecnología los problemas derivados de la densificación poblacional. Proyectando nuestras tasas de crecimiento y densidad, tardaríamos siglos en alcanzar niveles realmente alarmantes, y ya es evidente que el ritmo del progreso tecnológico supera el de nuestra expansión. Solía ser principalmente la izquierda política quien abanderaba la causa de refrenar el crecimiento, y así, por ejemplo, fue la China comunista el primer país que introdujo durante décadas una política de contención en el número de hijos, ya abolida. Pero ahora es la derecha menos liberal la que plantea el temor opuesto.
El gobierno autónomo madrileño acaba de decidir, por vez primera en España, un conjunto de medidas biopolíticas orientadas a inducir el crecimiento de la población autóctona. Esas medidas incluyen una fortísima discriminación fiscal contra los hombres respecto a las mujeres, siempre y cuando éstas tengan hijos. Medidas similares, aún más duras, se aplican desde 2019 en Hungría. También Rusia ha incurrido en el natalismo, pero no olvidemos que, aunque de manera puntual, incluso el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en su día un cheque bebé que ahora emulan ayuntamientos con influencia o cogobierno de Vox, como el de Majadahonda. Cabe preguntarse si se justifican realmente estas políticas de ingeniería biológica y demográfica que discriminan a los varones, a las personas solteras y a las parejas que, libremente, posponen o descartan la procreación. Vox, que abandera esta causa como los nacionalpopulistas de toda Europa, reivindica ahora por boca de su líder madrileña Rocío Monasterio nada menos que una política de construcción de viviendas “sociales” como medio de fomentar la natalidad.
Es decir, el partido que supuestamente abogaba por la libertad económica no apoya la vivienda libre, sino la construcción estatal de pisos para dárselos a las parejas jóvenes, a ver si así se animan a darle hijos a la patria… Habría que preguntarse qué catástrofe, qué guerra o qué epidemia mortífera ha diezmado a la población española, europea u occidental hasta el punto de hacer necesarias estas biopolíticas. La respuesta sería obvia: no hay tal catástrofe. Lo que hay es una posición fuertemente ideologizada, correlativa a una visión culturalmente etnocéntrica, o incluso racista, y también al cálculo demo-religioso que hacen quienes propugnan la biopolítica. Estos dirigentes, de Santiago Abascal a Viktor Orbán, saben bien que la humanidad no corre el menor peligro de extinción. Crece aproximadamente al 1,1% anual, lo que implica más de 80 millones de nuevos seres humanos cada año. Y estamos ya en la cifra redonda de los 8.000 millones, lo que da una densidad de población mundial de algo más de 50 personas por kilómetro cuadrado. Ni sobra gente, como dice la izquierda, ni falta, como dice cierta derecha.

La población crece 80 millones de personas/ año: «no hay peligro de extinción salvo en las mentes de los fanáticos o racistas»
Lo que los nacionalpopulistas detestan y quieren evitar a toda costa, es el mestizaje racial y cultural. Hay una realidad incómoda (para ellos), pero inexorable: nuestros tataranietos tendrán la tez más oscura, tendrán una mezcla de rasgos raciales, seguramente ya no hablarán la lengua de sus tatarabuelos, su cultura también se habrá mestizado muchísimo, y si rezan a algún dios, quizá no sea el de quienes hoy se aterrorizan ante la eclosión de una humanidad global. Los nacionalpopulistas harían bien en pedir medidas tendentes al mantenimiento del marco básico que hizo despegar a Occidente: el liberalismo político, el capitalismo económico y el racionalismo filosófico frente a todas las religiones (esa, por cierto, es la manera sensata de combatir el integrismo islámico, no meterse a estas alturas en cruzadas medievales). Pero no, ellos andan enredados en una batalla biopolítica perdida de antemano e inmoral por su componente racista. ¿Qué será lo siguiente, institucionalizar el racismo como hicieron las infames leyes de Nuremberg?. Artículo publicado en «La Región».
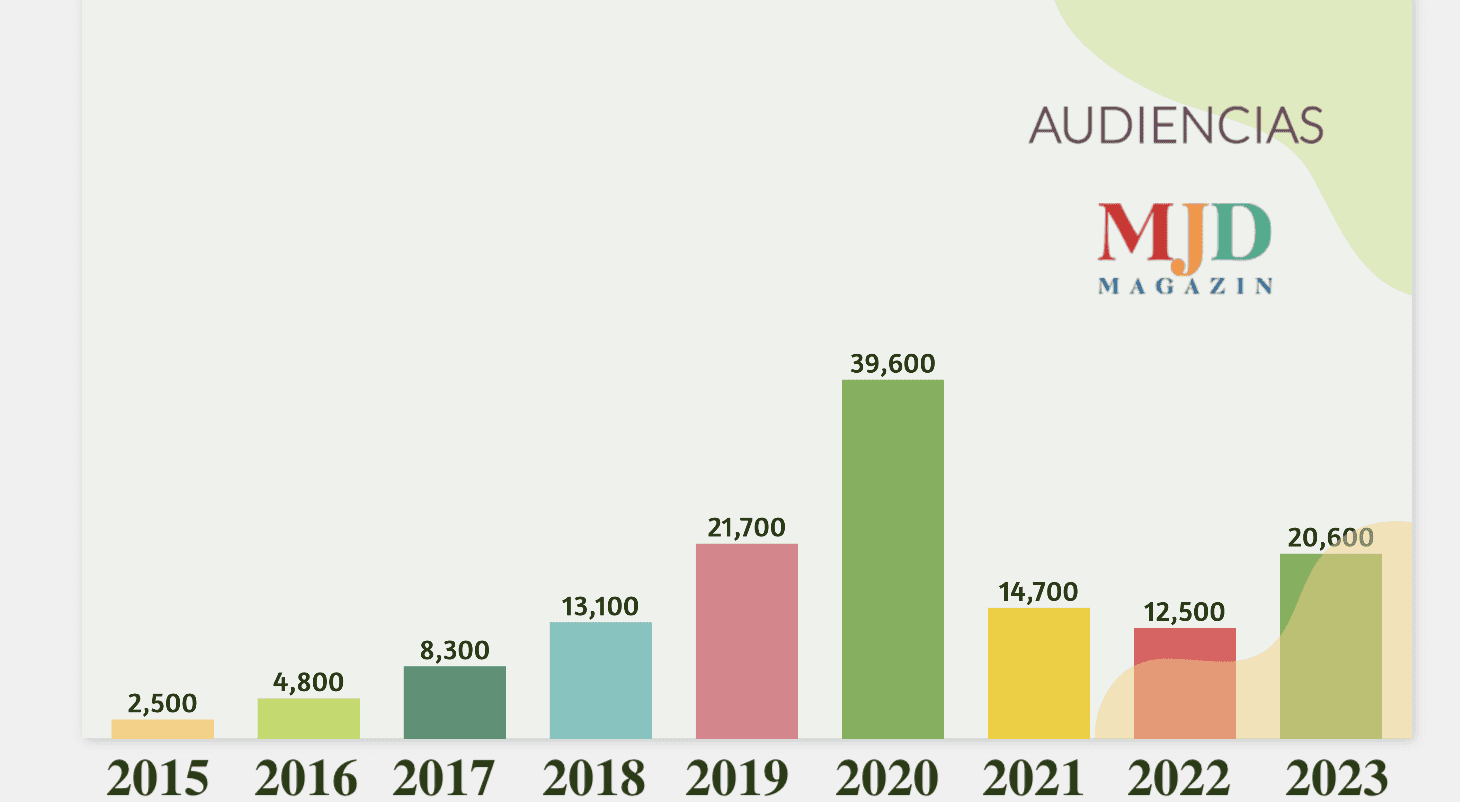








Más noticias