
Los jóvenes –y también los no tan jóvenes– deben aprender que cuidar del otro no es una tarea heroica ni una pérdida de tiempo. Es un acto cotidiano, tan simple como llamar a la puerta del vecino, ofrecer una conversación o un café. De esa red de gestos mínimos se construye una sociedad que no deja caer a nadie en el olvido.
MIGUEL SANCHIZ. (Majadahonda, 17 de octubre de 2025). El hallazgo reciente del cuerpo momificado de un hombre que llevaba 15 años muerto en su piso, sin que nadie lo echara en falta, es una noticia que hiela la sangre. No solo por lo macabro del suceso, sino por lo que revela de nosotros mismos. Durante tres lustros, nadie llamó a la puerta de una persona de llamativo nombre: Antonio Famoso. Nadie preguntó por él. Nadie notó su ausencia. Murió una primera vez físicamente, y una segunda cuando su entorno —esa red invisible que debería sostenernos— dejó de existir. El caso es el espejo de una sociedad que ha convertido la indiferencia en hábito. Vivimos rodeados, pero no acompañados. Compartimos paredes, ascensores y portales, pero no palabras. Nos saludamos por inercia o ni siquiera eso. La soledad ya no es un accidente: es un sistema de vida que hemos normalizado. Hace tiempo que confundimos la privacidad con el aislamiento. Hemos elevado el “no molestar” a categoría moral. Pensamos que interesarnos por el otro es una intromisión, cuando en realidad es una forma de cuidado. Preguntar a un vecino cómo está, ofrecer ayuda, o simplemente detenerse a escuchar, parece un gesto de otro siglo. Y sin embargo, ahí comienza el rescate de lo humano.
DETRÁS DEL DRAMA de ese hombre invisible late una pregunta incómoda: ¿cuántas muertes silenciosas más se esconden detrás de puertas cerradas? No todas acaban en titulares, pero todas hablan de lo mismo: del fracaso del vínculo, de la erosión de la comunidad, de la soledad que se ha vuelto estructural. No hay ley ni política que pueda sustituir al calor de una voz cercana. Las ayudas sociales, los planes de dependencia o las redes de asistencia son necesarios, pero llegan tarde cuando la indiferencia se ha convertido en norma. Lo que hace falta no es solo dinero, sino educación sentimental: enseñar que vivir juntos no es coexistir, sino compartir la carga de estar vivos. Los jóvenes –y también los no tan jóvenes– deben aprender que cuidar del otro no es una tarea heroica ni una pérdida de tiempo. Es un acto cotidiano, tan simple como llamar a la puerta del vecino, ofrecer una conversación o un café. De esa red de gestos mínimos se construye una sociedad que no deja caer a nadie en el olvido.
DURANTE DÉCADAS, SE NOS HA VENDIDO LA INDEPENDENCIA COMO IDEAL SUPREMO. Sin embargo, la madurez no consiste en bastarse con uno mismo, sino en reconocer la fragilidad ajena como parte de la propia. Lo contrario es este vacío que habitamos: edificios llenos de gente sola, ciudades que no miran, vidas sin testigos. Quizá el mayor desafío de nuestro tiempo no sea tecnológico ni económico, sino moral: volver a aprender el arte de convivir. Y eso empieza con lo más sencillo: saber quién vive al otro lado de la pared, pronunciar su nombre, interesarse por su bienestar. Si logramos eso, tal vez no tengamos que volver a leer noticias como la de ese hombre que, durante 15 años, estuvo ausente sin que nadie lo advirtiera. Porque la verdadera muerte no llega cuando se apaga el corazón, sino cuando el mundo deja de recordar que existes.
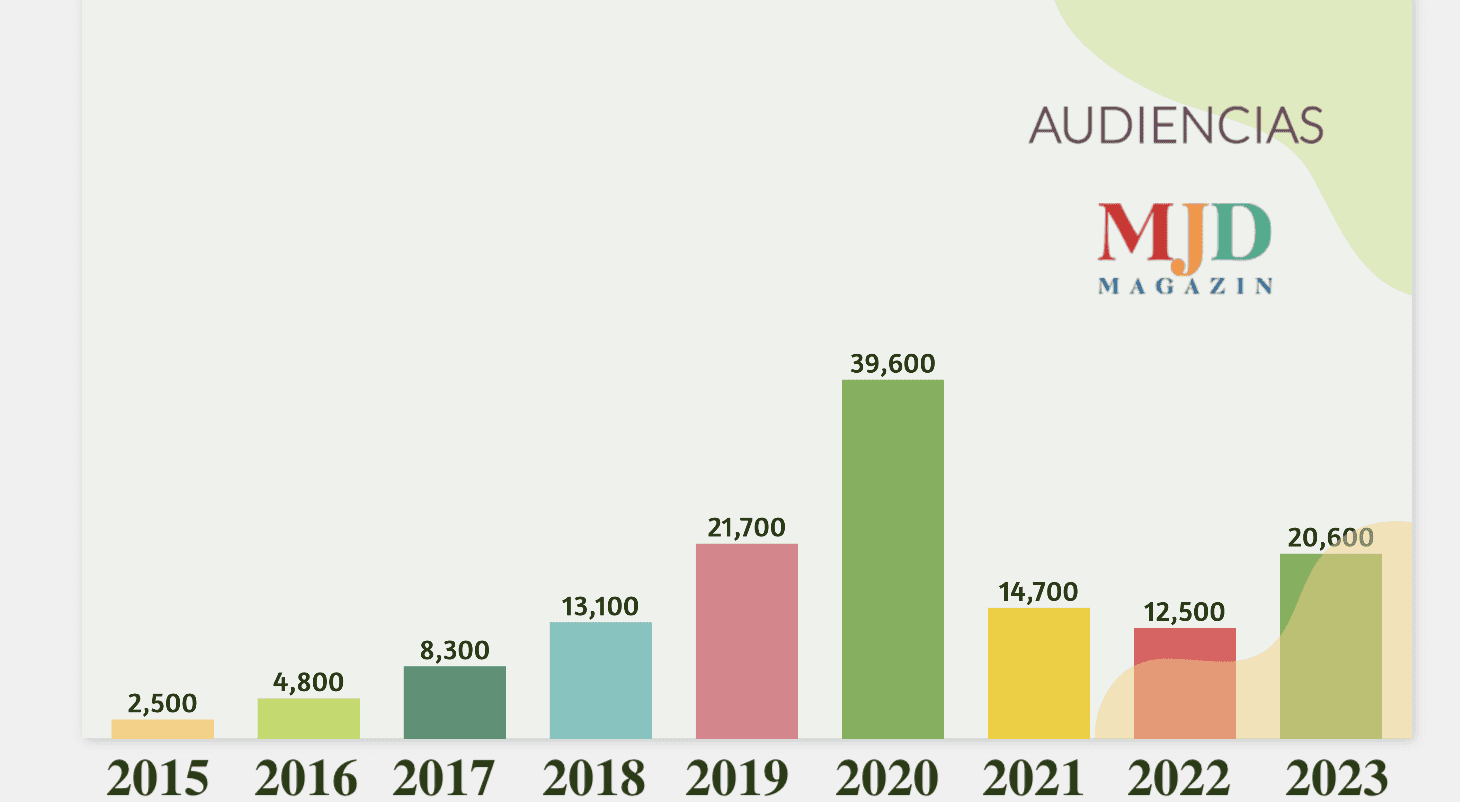







Muy certero y preocupante
Solicitud, diligencia, preocupación, interés, solidaridad.
Son palabras que deberiamos activar y enseñarlas en las escuelas para alfabetizar a nuestra juventud.
Realmente es todo un tema manejado en la actualidad por la Señora Indiferencia y su lema NO MOLESTAR,que en realidad significa en voz baja «»No te metas en cosas que no te importan de los demás.»»
Lo sucedido es un caso digno de figurar en el Libro de Guiness sino fuera por lo trágico e inaudito del hecho.
Es el Autismo individual en que viven los integrantes de esta Sociedad que se considera moderna,tecnológicamente actualizada y preparada para el éxito.
Pero…..que realmente es una Sociedad propia de época de las Cavernas que en vez de ellas usa celulares telefónicos.
Bien lo tuyo mi hermano de la vida Miguel
La compañía se debe «cultivar» si es que se le puede definir así, desde mucho antes, en la flor de la vida, si no le gusta relacionarse está sentenciado a vivir sólo, no hay nada que hacer 🤔
Si tú no llamas, no te llaman, si abandonas, te abandonan. Construye tu red familiar para que noten que no llamas
Cuanta razón Miguel en lo que dices , creo que esta situación podría solucionarse en un futuro si incluyeran ciertas enseñanzas durante la infancia y la adolescencia
Esperemos que en un futuro se haya solucionado
Magistral tu artículo Miguel, gracias.
Qué triste realidad. He escuchado que tenía dos hijos… D.E.P. 🙏
Estupendo artículo. Miguel no puedo estar más de acuerdo con la definición de esta sociedad en la cual nos refugiamos y pasamos aveces con total indifencia ha lado de nuestros vecinos ignorando su presencia, pensando que nunca vamos ha necesitar nada de él:
La soledad NO DESEADA. es un mal de cambios confusos e impuestos para sobrevivir a un sistema extraño que nos condiciona, muy INJUSTO E INMORAL, no tiene que ser asi, ni mucho menos, sino, todos sufriremos esta malicia equívoca.
Creo que hay que conpaginar el vínculo entre generaciones y el progreso presente y venidero; hace falta conocimiento y conciencia de cada paso que damos.
Pogámos en ello, ya.