
En primer lugar, muchas gracias por aceptar esta entrevista ¿qué tal se encuentra y dónde y cómo pasó el confinamiento? –Estoy muy bien. Vivo en la ciudad de Buenos Aires, compartiendo el confinamiento con mi familia, mi marido y mis dos hijas de 17 y 22 años, desde el 20 de marzo. Aunque nuestra ciudad es la que tiene el mayor número de infectados de todo el país (más del 50% del total), el incremento ha sido bastante lento y aún no hemos alcanzado un pico local en la pandemia, por lo cual supongo que seguiremos aislados un buen tiempo más.
En España, parte de la comunidad científica ha sido muy crítica con el Gobierno por el escaso uso que se han hecho de los equipo de PCR de Universidades y Centros de Investigación para la detección de carga viral del SARS-Cov-2, quedando esa función sólo en Hospitales y grupos de diagnóstico acreditados del ISCIII/CSIC siguiendo kits homologados. ¿Cómo ha sido la situación en Argentina? ¿los científicos argentinos han colaborado en algún tema de esta crisis sanitaria? –En Argentina en este momento la comunidad científica está, en su gran mayoría, alineada con el actual Gobierno, por lo tanto no han sido demasiado críticos. Además, el presidente se ocupa de mostrar, en todo momento, el valor que le da al asesoramiento de infectólogos y epidemiólogos que también son muy valorados en nuestra comunidad. Por lo tanto, al ser halagados y escuchados, hemos sido menos críticos. Sin embargo, en el inicio de la pandemia, aquí también el Ministerio de Salud había tomado las riendas del manejo de la crisis, utilizando sus recursos humanos y técnicos, dejando en un segundo plano al CONICET y al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Pero, por otro lado, en estas últimas semanas se han otorgado subsidios (financiación) a proyectos relacionados con COVID-19 y, entre ellos, está el plan para homologar los sistemas de diagnóstico a los equipos y sistemas de PCR que tenemos en los Institutos de Investigación. Además, se ha acelerado la aprobación para iniciar la fabricación local de kits de detección rápida de carga viral y de anticuerpos, así como de producción de vacunas. Y todos estos desarrollos se están llevando a cabo en Institutos de Investigación del CONICET con financiamiento público o público-privado.
Ahora se acerca el invierno en el hemisferio austral, ¿se teme algún rebrote en Argentina o la llegada de casos importados procedentes de Brasil? En España un 5% de la población tiene anticuerpos, muy lejos de la “inmunidad de rebaño”, ¿se ha hecho en Argentina algún estudio seroepidemiológico sobre el grado de inmunización frente a este virus? –Todas las fronteras del país están cerradas y las ciudades brasileñas con más casos están lejos de los límites con Argentina. De todos modos, el temor existe por el altísimo número de infectados que tiene Brasil. En Argentina se están haciendo estudios seroepidemiológicos, pero nadie aspira a la “inmunidad de rebaño”, dado que, desde el inicio, la estrategia fue apostar a una “cuarentena” muy temprana. El aislamiento social obligatorio comenzó aquí hace casi 3 meses con sólo 3 muertos y 128 personas contagiadas en todo el país. Esta política ha llevado a que, al día de hoy, gran parte de Argentina, a diferencia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, esté reiniciando sus actividades porque tiene muy poca circulación viral. Sin embargo, seguirán dependiendo de una reapertura localizada, ya que un número muy bajo de personas han sido expuestas al virus y la probabilidad de un rebrote es muy alta si se facilita la interacción con la capital.
¿Se puede conjugar seguridad biológica con libertad o esta pandemia supone el fin de la democracia liberal como algunos vaticinan?. ¿Piensa que cambiará la forma de entender la vida en sociedad? –No me parece que esta pandemia suponga el fin de la democracia, según la experiencia de dictaduras y democracia que tenemos en Argentina. Creo que las restricciones en la movilidad personal que tenemos actualmente están plenamente justificadas por los riesgos sanitarios que estamos atravesando y la necesidad de que éstos causen el menor daño posible en una sociedad empobrecida como la nuestra. Habiendo pasado mi adolescencia en una verdadera dictadura, aunque comprendo y veo los efectos negativos del aislamiento, creo que esta situación traumática no tiene punto de comparación con los miedos y restricciones generados por un poder autoritario ejercido de manera brutal y arbitraria. Creo que el impacto de esta pandemia en la vida social del siglo XXI dependerá de los desarrollos que se realicen y su posibilidad de aplicación en la prevención y/o cura de la infección con SARS-Cov-2. Para esta suposición me baso en la experiencia de las epidemias de poliomielitis y del SIDA en el siglo pasado. El desarrollo rápido de vacunas altamente eficaces hizo que la angustia que vivieron nuestros padres o abuelos hace 65 años no dejara demasiados rastros sociales, salvo la evidencia palpable de la importancia de la vacunación, lección que se estaba olvidando cuando se inició la pandemia del COVID-19. Por otro lado, la imposibilidad de contar con una vacuna para prevenir el contagio de HIV y la necesidad de encarar y promover otras alternativas para evitar y/o mitigar los efectos de la enfermedad, dio lugar a cambios importantes, a mediano y largo plazo, tanto en hábitos comunitarios como en la visualización de diversos actores sociales que habían permanecido en las sombras durante siglos.
¿Hay alguna lección que se pueda sacar de todo esto? –A pesar de que nos parece que todo esto comenzó hace muchísimo tiempo, en términos sociales y aún individuales es pronto para saber qué lecciones perdurarán. A nivel social aquí yo creo que se han visualizado las carencias y duras condiciones de vida de los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, en los cuales proponer cosas tan simples como “quédate en tu casa” y “lávate las manos muy frecuentemente” para familias enteras viviendo hacinadas sin agua corriente es directamente imposible. Si eso llevará o no a una mayor sensibilidad social, está por verse. Por otro lado, a un nivel más personal, creo que esta pandemia nos brinda una muy buena experiencia de integración generacional. Tanto en casa como en el laboratorio yo venía sintiendo una distancia con los más jóvenes en los mecanismos de comunicación, el uso de las redes sociales, el uso de la informática para analizar datos biológicos, etc. En estos meses, la convivencia “extrema” con los miembros más jóvenes de la familia y la necesidad de seguir trabajando de manera remota y conjunta con todos los miembros del grupo de investigación me impuso la necesidad y también el placer de comprender y, en menor medida, hacer uso de herramientas que dejaba a “les chiques”.
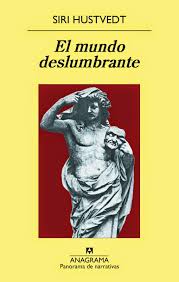
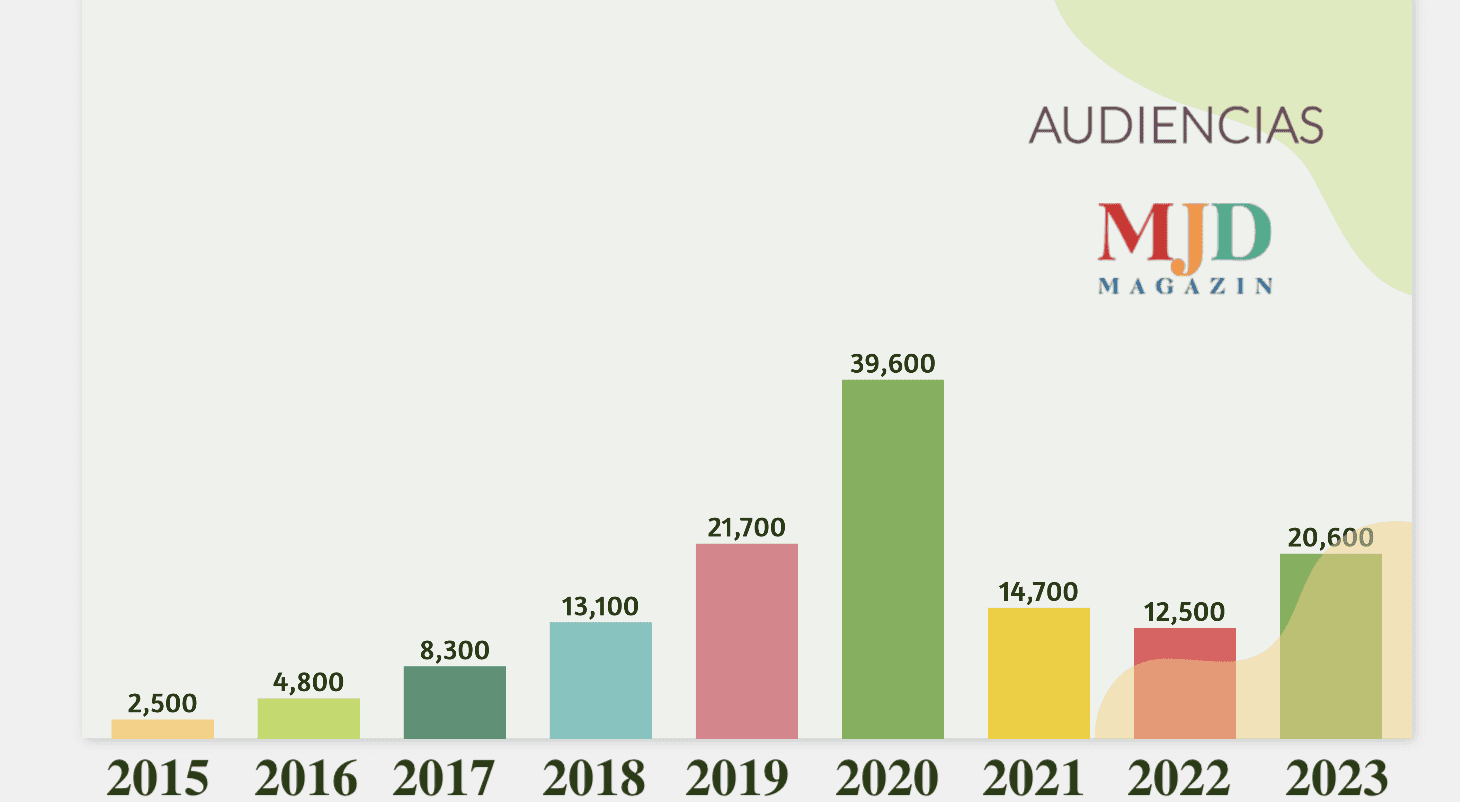







Más noticias