
«En esta serie de Cuentos de Navidad me propongo revisitar 5 relatos esenciales de la tradición navideña. Comenzamos por «La niña de los fósforos», escrito por Hans Christian Andersen en 1845″
MIGUEL SANCHIZ. (25 de diciembre de 2025). Pequeñas Navidades. Cuentos que hacen Invierno. Hay inviernos que se anuncian en el calendario y otros que llegan por dentro, con la discreción de una luz que se atenúa. Y, sin embargo, incluso en los días más fríos, siempre hay algo que nos rescata: un gesto inesperado, un recuerdo que vuelve, una historia que pasa de mano en mano. Quizá por eso los cuentos de Navidad han sobrevivido al ruido de las épocas: porque no hablan tanto de la fiesta como de la fragilidad humana que todos compartimos.
EN ESTA SERIE DE CUENTOS DE NAVIDAD me propongo revisitar cinco relatos esenciales de la tradición navideña. No para repetirlos —ya los conocen mis lectores—, sino para mirar en ellos aquello que todavía nos interpela: la chispa de compasión en una calle helada, la sorpresa que devuelve a un anciano la infancia, la alegría que nace del sacrificio, la luz que se cuela hasta en la ventana más humilde. Son Pequeñas Navidades, sí: breves, íntimas, casi susurradas. Pero en su pequeñez guardan un hilo común, como si cada historia fuera una cerilla encendida contra la intemperie. Invito al lector a sentarse un momento conmigo, a dejar fuera la prisa y escuchar estas cinco voces que vienen de otros siglos pero siguen hablándonos hoy. Cada entrega será una ventana a un cuento, no para contarlo de nuevo, sino para descubrir juntos qué latido lo mantiene vivo. Tal vez, al final, comprendamos que el invierno también se construye con palabras, y que la Navidad, cuando es verdadera, cabe en un gesto sencillo.
LA NIÑA DE LOS FÓSFOROS (Hans Christian Andersen). Antes de adentrarnos en su latido más profundo, conviene recordar la historia. En la última noche del año, una niña muy pobre recorre las calles heladas intentando vender fósforos. Nadie repara en ella. Para calentarse, enciende uno de sus cerillos y, en la breve luz, imagina lo que la vida le niega: una estufa tibia, una cena servida, un árbol de Navidad radiante. Cada cerilla que prende se convierte en un refugio imaginario frente al frío real. En el último de esos destellos, aparece la figura de su abuela —la única persona que alguna vez la quiso— y la niña se deja llevar en un sueño luminoso. A la mañana siguiente, la encuentran sin vida, rodeada de fósforos consumidos que dejan entrever, apenas, la intensidad de sus últimas visiones.
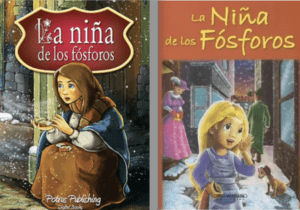
«La niña de los fósforos, escrito por Hans Christian Andersen en 1845, es quizá el más desnudo de todos: una historia que se sostiene sobre el frío, el hambre y la mirada perdida de una niña que intenta vender cerillas en la última noche del año. Y, sin embargo, su grandeza está en lo que ilumina: esas pequeñas chispas que se encienden no en la calle nevada, sino en el corazón del lector.»
HAY CUENTOS QUE NO NECESITAN ARTIFICIOS PARA CONMOVERNOS; les basta un gesto mínimo, una luz temblorosa en mitad de la noche. La niña de los fósforos, escrito por Hans Christian Andersen en 1845, es quizá el más desnudo de todos: una historia que se sostiene sobre el frío, el hambre y la mirada perdida de una niña que intenta vender cerillas en la última noche del año. Y, sin embargo, su grandeza está en lo que ilumina: esas pequeñas chispas que se encienden no en la calle nevada, sino en el corazón del lector. Cada fósforo que prende es un instante de vida imaginada: el calor de una estufa, una mesa dispuesta, un árbol de Navidad que resplandece como si quisiera abrazarla. Andersen no describe la pobreza para provocar lástima, sino para recordarnos que toda existencia humana, por humilde que sea, ansía un hogar donde sentirse a salvo. La niña se acerca a ese hogar a través de sus visiones, y hay en ellas algo de oración silenciosa. Cada llama es un deseo que apenas dura unos segundos, pero que, mientras arde, le devuelve dignidad. El desenlace es conocido, y aun así nos sorprende cada vez: la niña, hallada sin vida, sostiene entre los dedos las cerillas consumidas. Quien la encuentra ve solo la apariencia; el lector, guiado por Andersen, ve lo invisible: que no murió en la calle, sino acompañada por la única figura capaz de acogerla. Su brevedad es su fuerza. Este cuento, tan duro como luminoso, nos recuerda que no todas las Navidades transcurren en salones cálidos, pero que incluso en la más fría puede encenderse una llama de compasión. Quizá por eso vuelve cada diciembre, como un pequeño examen de conciencia para el adulto que lo lee. (Continuará).
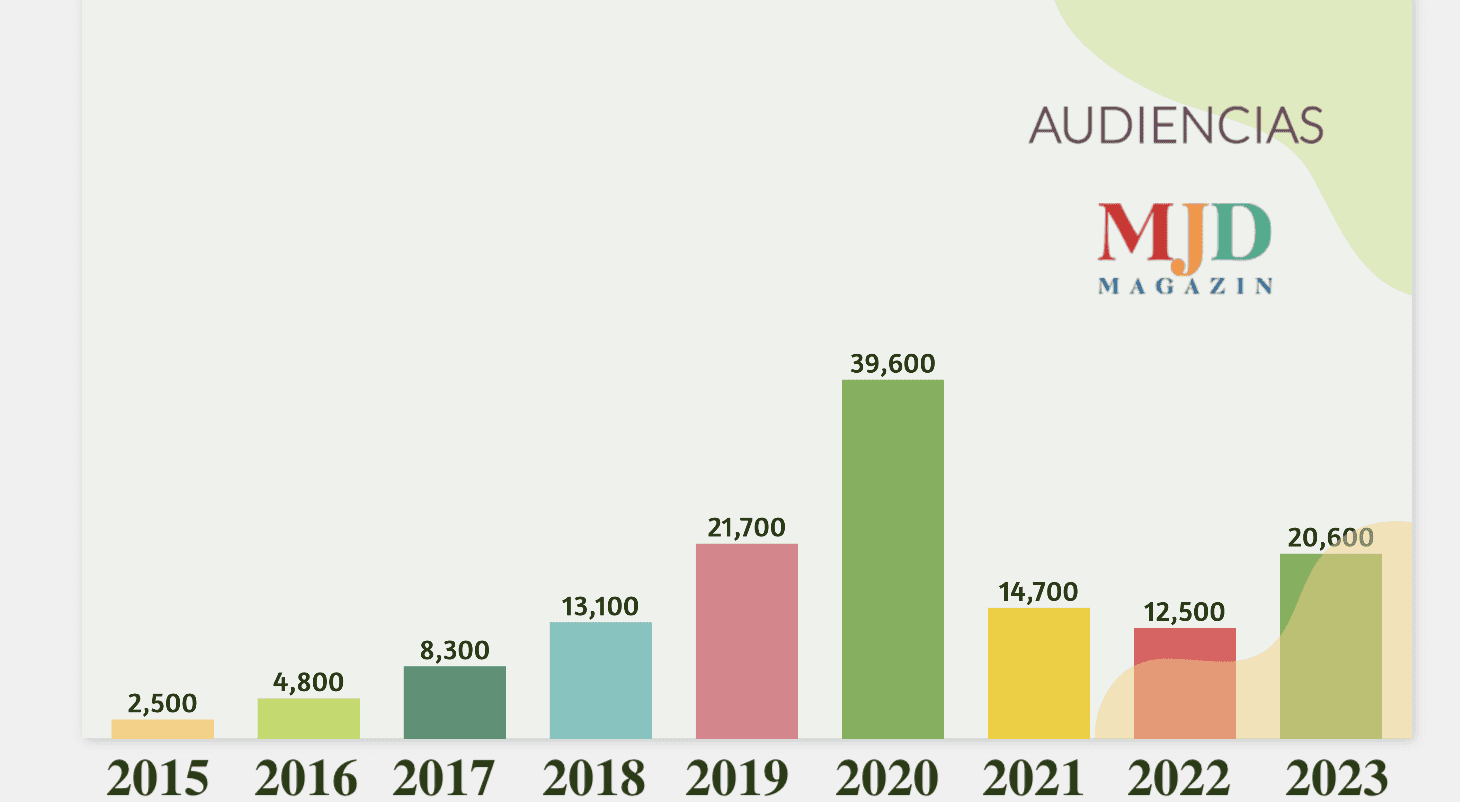







Gracias Miguel, preciosas palabras para un cuento de luz
Gracias Miguel por recordarnos estos cuentos, aunque confieso que al leerlo siempre se me han saltado las lágrimas