
«Hay un instante en la historia —imposible de fechar, imposible de olvidar— en que el ser humano levantó la mirada hacia el cielo nocturno y no solo vio estrellas: sintió que había algo más allá de ellas. Ese momento no nació del cálculo ni del razonamiento. Nació del asombro, del silencio, del temblor interior. Tal vez ante un nacimiento. Tal vez ante la muerte. Fue entonces cuando nació Dios en la conciencia del hombre». En la imagen, representación clásica de Dios como un anciano con barba, según la pintura de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina, en la que aparece en el momento de la creación del hombre.
MIGUEL SANCHIZ. (Majadahonda, 23 de noviembre de 2025). Los primeros asombros: “Cuando el hombre entierra a sus muertos y descubre a Dios”. Morir, mueren todos los seres vivos. Pero enterrar a los muertos… eso solo lo hace el ser humano. En algún momento remoto, alguien decidió no abandonar el cuerpo sin vida de un compañero. Lo cubrió con tierra, quizás con flores, tal vez con piedras que lo protegieran. Ese gesto no fue por utilidad ni por miedo a los animales: fue un gesto de respeto, de memoria, de amor. Fue la primera ceremonia, aunque no tuviera palabras. Ese día, la humanidad descubrió que la muerte no es solo final, sino ruptura, ausencia, pregunta. Y también, que hay algo en el otro que sigue siendo digno incluso cuando su aliento ha cesado. Enterrar es reconocer el valor de una vida. Es decir: “estuviste aquí, y tu paso importa”. Y también: “no te dejaré solo”. Desde ese primer entierro —tan antiguo como el tiempo humano— nacieron todos los ritos, los símbolos, las plegarias. Nacieron los altares, las tumbas, los recuerdos grabados. Y también nació la idea de un más allá, de una continuidad, de una esperanza. Porque allí donde hay entierro, hay duelo. Y donde hay duelo, hay vínculo. Y donde hay vínculo… hay humanidad. Cada vez que alguien cubre con ternura el cuerpo de un ser querido, sigue repitiendo aquel primer acto. Y en ese acto, el hombre vuelve a ser lo que fue desde el principio: ser que ama hasta después de la vida.
“CUANDO EL HOMBRE DESCUBRE A DIOS”. Hay un instante en la historia —imposible de fechar, imposible de olvidar— en que el ser humano levantó la mirada hacia el cielo nocturno y no solo vio estrellas: sintió que había algo más allá de ellas. Ese momento no nació del cálculo ni del razonamiento. Nació del asombro, del silencio, del temblor interior. Tal vez ante un nacimiento. Tal vez ante la muerte. O simplemente al contemplar el sol que vuelve cada día, la luna que crece y mengua, la lluvia que cae sin que nadie la llame. Fue entonces cuando nació Dios en la conciencia del hombre. No como una figura concreta, no como un dogma, sino como presencia misteriosa. Como esa pregunta que no se puede responder, pero que cambia para siempre la forma de vivir. El hombre empezó a intuir que no estaba solo. Que detrás de la belleza, del orden, del dolor y de la vida misma, había una voluntad, un origen, una inteligencia… o una ternura inmensa. Y con ese descubrimiento surgieron también los primeros gestos religiosos: las manos juntas, los ojos cerrados, el altar de piedras, la ofrenda. Todo sencillo, todo profundo. No para explicar el mundo, sino para vincularse a su sentido más alto. Aquel que descubrió a Dios no vio un rostro. Pero sintió que el universo tenía uno. Y que en su interior habitaba algo infinito. Desde entonces, no hemos dejado de buscarlo. En el desierto, en el templo, en el otro. Y en nosotros mismos. Porque descubrir a Dios es, al mismo tiempo, descubrir que hay algo sagrado en ser humanos.
Poema: Primera sepultura
Lo cubrieron con piedras,
no para esconderlo,
sino para honrarlo.
No huyeron de su cuerpo:
se arrodillaron ante él.
Alguien le dejó una flor,
otro, una herramienta.
Y con eso, nació el rito.
Allí empezó la pregunta:
¿a dónde va lo que amamos?
¿dónde queda quien ya no está?
Desde entonces,
enterrar es un gesto de amor
y de fe en lo invisible.
Poema: El primer nombre
No lo vio,
pero lo sintió en la tormenta.
No lo tocó,
pero lo buscó en la piedra.
Y un día,
le habló.
Le dio un nombre
que no era ninguno.
Desde entonces,
camina a su lado
aunque no lo vea.
Porque Dios no apareció en un monte,
sino en una pregunta
que nunca se apaga.
Lo buscó en el río,
en la sombra del árbol,
en la voz de su madre.
Lo esperó en el trueno,
y en la caricia del viento.
Y cuando no lo hallaba,
no dudó:
solo le dolía más hondo la ausencia,
como quien ama sin medida.
Dios no fue respuesta:
fue herida abierta,
latido sagrado,
fuego que no quema
pero enciende.
Y al darle un nombre,
el hombre se dio también un alma.
Y comprendió que no era dueño,
sino criatura.
Que no bastaba con ver,
había que confiar.
Le construyó altares de piedra,
le ofreció pan,
le temió y le cantó.
Y cada gesto
era pregunta y promesa.
Dios no estaba arriba:
estaba dentro.
Era el temblor que precede a la justicia,
la ternura que sigue al perdón.
Y aunque mil nombres lo rodeen,
el primero fue susurro,
fue asombro,
fue entrega.
Desde aquel día,
cada vez que alguien reza,
una chispa vuelve a encender
aquel fuego que arde sin verse
y que aún guía los pasos
de los que buscan a ciegas.
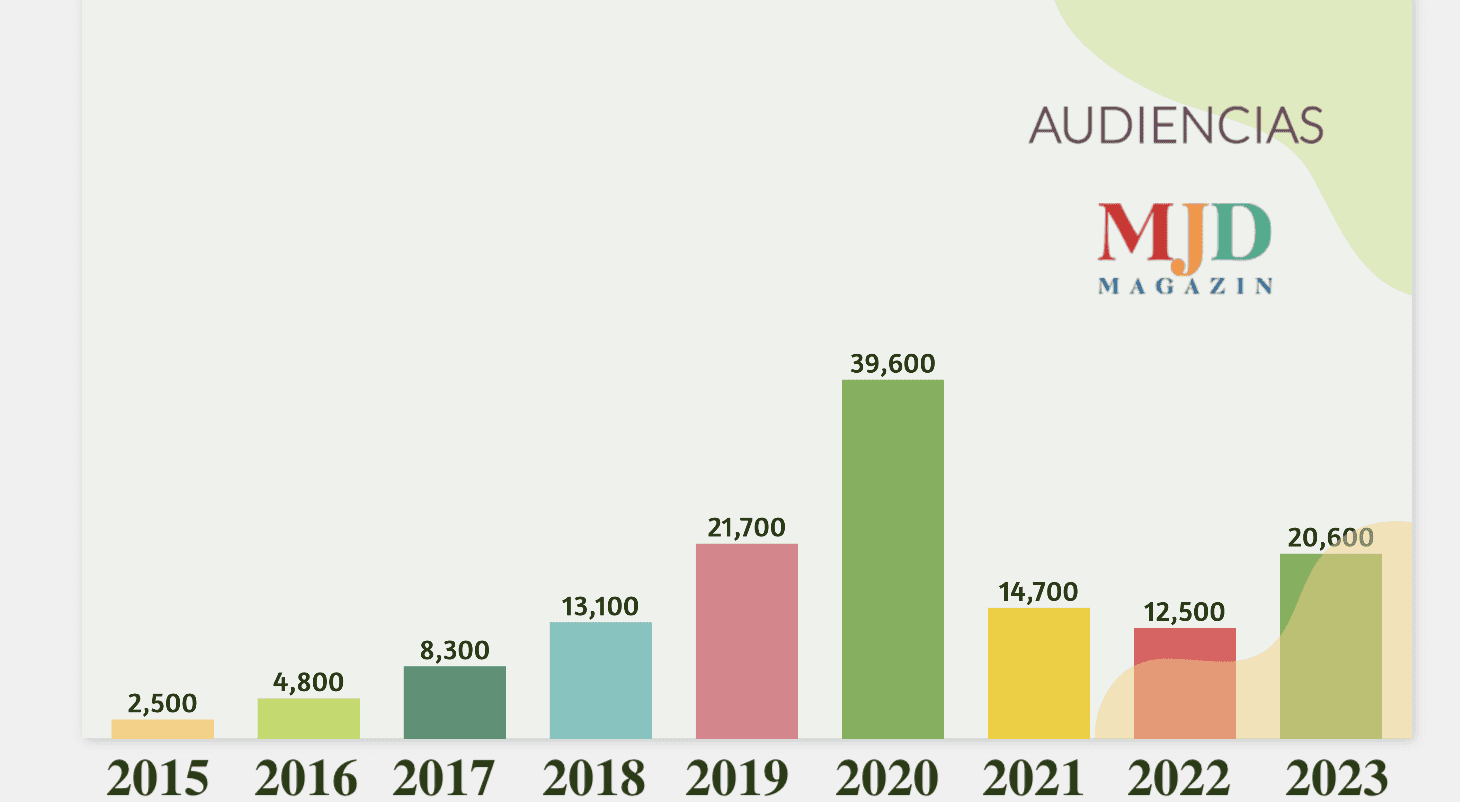








Fantástico artículo, como siempre 👍👏👏👏👏👏👏
Es una delicia leerte, es un remanso de paz y cultura en el denigrante entorno en el que intentan, nos quieren, sumergir y en el que tú eres un rebelde con justa causa.
Me “apunto” a tu pandi…
Gracias
Excelente artículo, querido Miguel .
El ser humano es un ser en el mundo, con los demás y para los demás .
Gracias y un abrazo, querido .
Me has sumergido en lo más profundo de mi mismo, y has resuelto de golpe ,como mago ,como quién tiene una varita mágica algunas preguntas que cada tanto me hago,y que no encontraba respuesta.
Quizás la respuesta que encontré,no sea la verdad en absoluto pero calma con ternura, algunas dudas manifiestas.
Bendita sea tu capacidad para encontrar y definir Miguel, mi muy querido amigo y hermano no biológico que me dió la vida
Un abrazo grande
tu hermano
Miguel,
Maravilloso artículo una vez más.
Dichoso aquél en su fe, está todo dicho para el creyente.
A tener en cuenta, como las diferentes culturas y pueblos, en el tiempo, han interpretado, comprendido y entendido a su «dios creador «, común a todas, pero parece que no, esa soberbia perversa del ser humano, que lo suyo es mejor, lo verdadero, y superior, ha llevado al conflicto violento, e imponer su » fe verdadera,» error, grave error, solo soberbia.
REIVINDICO la gratitud del ser humano, en su libertad y tolerancia plena religiosa en su diversidad, ojoo, nunca teocracias, esta, sería más violencia sin fin.
Saludos
Buenos días, Miguel.
Un artículo de altura, incluso para alguien como yo, que no soy precisamente muy devoto.
Inteligente en su concepción, precioso en su desarrollo y con un bonito mensaje para todos aquellos cercanos a él.
Mi más sincera enhorabuena y un fuerte abrazo.