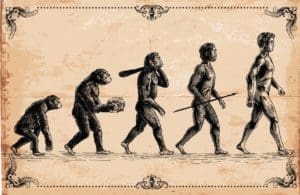
«En la llanura africana, un pequeño grupo de Homo sapiens —quizá apenas veinte individuos— se arremolinaba en torno a un fuego vacilante. Las llamas, domadas hacía poco, bailaban sobre ramas de acacia y reflejaban en los ojos un destello de curiosidad nueva. Allí, en ese círculo titubeante de calor y sombras, se condensó el milagro: por vez primera un ser humano se atrevió a romper el silencio con algo más que gruñidos, chasquidos o gemidos. Se decidió a hablar».
MIGUEL SANCHIZ. (Majadahonda, 13 de noviembre de 2025). Los Primeros Asombros. El asombro como origen. Hay una pregunta que atraviesa siglos y civilizaciones: ¿Cuándo empezó el ser humano a ser humano? No basta con huesos ni con herramientas para responderla. Porque ser humano no es solo caminar erguido, ni hablar, ni construir. Es, sobre todo, asombrarse. Asombrarse ante el fuego que arde sin explicación. Asombrarse al oír una palabra y entender que puede unir. Asombrarse al ver que una semilla enterrada da pan. Y quizás, lo más grande: asombrarse al mirar al otro y sentir compasión. La serie «Los primeros asombros» nace de esa intuición: que en ciertos momentos originarios —invisibles y sagrados— el hombre se encontró con algo nuevo que lo transformó para siempre. No hablamos aquí de grandes descubrimientos tecnológicos, sino de hitos silenciosos: la primera vez que perdonó, que enterró a sus muertos, que cantó sin razón práctica. Cada uno de estos gestos no solo cambió la historia, sino que creó humanidad. Por eso elegimos la poesía para contarlos. Porque la poesía no mide, ni clasifica: celebra. Y solo desde esa mirada podemos acercarnos con respeto a lo que fuimos, y aún somos. En un mundo que a veces corre sin rumbo, recuperar el asombro es más que nostalgia: es una forma de volver al centro. De recordar que no fuimos creados para producir, sino para mirar, amar, crear, perdonar, cuidar. Y todo eso comenzó un día… en un temblor del alma. Los primeros asombros no son historia antigua: son una semilla que sigue germinando en cada generación. Hubo un tiempo en que el mundo no tenía nombres. Todo era sonido, sombra, intuición. Y una noche —quizá la más decisiva de la historia humana— alguien, mirando las estrellas, quiso compartir su asombro. Así comenzó la casa del lenguaje, el fuego donde el hombre aprendió a ser humano. Era una noche primitiva: el cielo despejado, tachonado de astros recién bautizados por una humanidad que todavía no tenía nombres para las cosas. En la llanura africana, un pequeño grupo de Homo sapiens —quizá apenas veinte individuos— se arremolinaba en torno a un fuego vacilante. Las llamas, domadas hacía poco, bailaban sobre ramas de acacia y reflejaban en los ojos un destello de curiosidad nueva. Allí, en ese círculo titubeante de calor y sombras, se condensó el milagro: por vez primera un ser humano se atrevió a romper el silencio con algo más que gruñidos, chasquidos o gemidos. Se decidió a hablar.
“CUANDO EL HOMBRE INVENTA LA PALABRA”. Antes de la palabra fue el gesto. Y antes del gesto, el grito. Durante milenios, el ser humano comunicó con los ojos, con las manos, con la tensión del cuerpo y el tono de sus jadeos. Bastaban señales para avisar del peligro, para mostrar un deseo, para pedir ayuda. Pero no bastaban para hablar del tiempo, del alma, del recuerdo, del amor. Y un día —no sabemos cuándo, no sabemos dónde— alguien pronunció una palabra por primera vez. Fue un sonido diferente, no nacido del miedo ni de la fuerza, sino del deseo de decir algo más que lo inmediato. Fue quizás un nombre. O un llamado. O un eco de lo divino. Aquel momento no fue un simple paso evolutivo: fue una revelación. La palabra hizo posible el pensamiento simbólico, la memoria compartida, el mito, la historia, el canto. Con ella nació la cultura, pero también el consuelo. El lenguaje se convirtió en un puente hacia el otro, y al mismo tiempo, en una forma de reconocerse a uno mismo. Inventar la palabra fue inventar la humanidad. Y por eso, aunque hayan pasado milenios, cada vez que un niño pronuncia su primera palabra, el milagro vuelve a repetirse: empezamos a ser de nuevo.
EL ALBA DE LA PALABRA: CUANDO EL HOMBRE DECIDIÓ HABLAR. El gesto no fue repentino ni teatral; fue más bien un temblor en el aire. Hasta entonces, la tribu se comunicaba mediante miradas, posturas, golpes suaves en el hombro, chasquidos de lengua y una modulación de gritos —cortos para el peligro, prolongados para el hallazgo— que recordaban a la gramática dispersa de los simios. Pero aquella noche las circunstancias conspiraron para dar un salto. El grupo había regresado con abundante carne de antílope y raíces dulces, y el vientre pletórico favorecía la calma; el fuego mantenía alejados a los depredadores, y la bóveda estrellada provocaba un asombro que reclamaba explicaciones. Fue entonces cuando un cazador de rostro ancho levantó un hueso chamuscado, apuntó al cielo y vocalizó algo distinto: un sonido deliberado, sostenido entre sus cuerdas vocales como quien sopla en una flauta recién inventada.
NADIE COMPRENDIÓ AL PRINCIPIO. Sus compañeros intercambiaron gestos de desconcierto, como si aquel sonido hubiese llegado de más allá de las termitas y del crepitar. Sin embargo, la entonación arrastraba un ritmo interno, una cadencia que sugería intención. Aquel gruñido prolongado —casi una sílaba— no pretendía advertir de un peligro ni reclamar comida. Era, en cambio, una invitación: “Mira”, quiso decir; “comparte mi asombro”. El cazador volvió a señalar las estrellas y repitió la vibración. La reacción fue lenta, pero inconfundible: algunos imitaron el gesto; otros se atrevieron a emitir un eco rugoso. Un niño de labios gruesos soltó un chillido más agudo, otra variación sobre el mismo tema. Se había abierto la compuerta de la fonación articulada. La escena, aparentemente insignificante, fue un Big Bang cultural. En aquel instante se fusionaron tres fuerzas: biología, necesidad y emoción. Biología, necesidad y emoción: las tres fuerzas que encendieron el verbo. Desde lo biológico, la laringe descendida de Homo sapiens permitía una rica gama de frecuencias imposible para otros homínidos. La necesidad exigía un código más preciso para coordinar cacerías, compartir saberes sobre hierbas curativas y planear migraciones. Y la emoción —ese estallido de empatía frente al cielo enorme— deseaba ser compartida con algo más duradero que un gesto efímero. Hablar era la síntesis perfecta. La primera palabra —si es que podemos llamarla así— no sobrevivió; se desintegró en el aire como una chispa. Pero su innovación fue irreversible. Durante los días siguientes, el grupo comenzó a asociar variaciones acústicas con acciones y objetos: un sonido grave para invocar al antílope, un chasquido corto para señalar el agua, una sílaba nasal para el fuego que hipnotizaba cada noche. El léxico era rudimentario, pero la gramática de la intención ya estaba sembrada. Con cada repetición, los sonidos se pulían, como guijarros rodados en un río de saliva, hasta volverse familiares.
LA PALABRA TRAJO PODER. Ahora podían narrar donde acechaba el leopardo sin verlo, describir la curva de un río todavía fuera de la vista, prometer reciprocidad más allá del instante. La memoria colectiva se multiplicó: lo que uno aprendía sobre hierbas amargas contra la fiebre podía contárselo a otro sin tener que señalar la planta. El tiempo mismo comenzó a doblarse, porque la tribu podía proyectar planes hacia la próxima estación de lluvias, explicar un pasado inmediato y, sobre todo, imponer sentido a lo desconocido. Aparecieron los nombres para las constelaciones embrionarias, los espíritus del bosque, las rutas de los astros. Nombrar fue la primera forma de domesticar lo vasto. Quizá nunca sabremos el sonido exacto de aquella sílaba inaugural, pero queda su eco en cada palabra que pronunciamos. Cada conversación, cada poema, cada algoritmo que codifica instrucciones, es un hilo que se remonta a aquella hoguera. Cuando hoy nombramos una emoción o un descubrimiento, repetimos el acto de aquel cazador anónimo que, señalando las estrellas, inauguró la historia irrepetible del verbo humano. El momento en que el hombre decidió hablar no fue un trueno, sino un susurro. Y, sin embargo, ese susurro convirtió la noche africana en un amanecer cultural que jamás se apagó. Desde entonces, la humanidad vive en la casa de la palabra: un hogar construido con sílabas forjadas al calor de un fuego antiguo y del deseo todavía más antiguo de compartir el asombro de estar vivos. Y cada vez que pronunciamos un nombre, volvemos a encender aquel fuego primero. Cada palabra que pronunciamos nos recuerda que seguimos siendo descendientes de aquel fuego. Hablar no es solo comunicar: es recrear el mundo. Por eso, mientras existan voces dispuestas a nombrar con asombro, el amanecer de la palabra no habrá terminado.
POEMAS: CUANDO EL HOMBRE INVENTÓ LA PALABRA. En el principio fue el gesto, el brazo alzado, el rostro abierto, la urgencia muda del asombro temblando en un ademán incierto. Pero un día, en la lumbre del miedo o del deseo, brotó del fondo de su pecho una sílaba, un fuego nuevo, una chispa que no era grito ni rugido ni lamento: era algo distinto, era un puente hacia el otro, era el verbo en nacimiento. No sabía aún decir “madre”, ni “luz”, ni “pan”, ni “nombre”. Pero ya latía en su garganta la promesa de los hombres. Una palabra —primera, torpe, sagrada— abrió el surco donde el alma habría de sembrar sus alas. Y fue como un relámpago que encendió el tiempo y la casa. Desde entonces, todo cambió su destino: las piedras se hicieron camino, el mundo, relato; el dolor, memoria; el amor, canto. Y en cada boca viva, esa llama aún perdura. Porque decir… es empezar a ser. Y nombrar… es fundar ternura.
El verbo se hizo humano. Cuando el aire aún no tenía memoria, y el silencio era el dueño de los dioses, una chispa tembló en la garganta del mundo. No fue trueno ni mandato: fue un temblor que quiso decir mira. Así nació la palabra, no de la mente, sino del asombro. El fuego ardía, y el hombre, al nombrarlo, descubrió que podía arder también por dentro. Cada sílaba fue un puente, cada nombre, una doma de lo invisible. En la espesura del miedo el verbo se abrió paso como un río, tallando en la piedra del aire el rostro de lo humano. Decir fue crear. Nombrar fue habitar. Y en ese gesto —tan simple, tan divino— la arcilla respiró por fin sentido. Desde entonces, toda palabra es una génesis, cada poema, una hoguera encendida contra el frío del universo. Y cuando alguien habla con verdad, resuena en su voz aquel primer murmullo de una noche africana sin historia, donde el verbo —todavía inocente— se hizo humano.
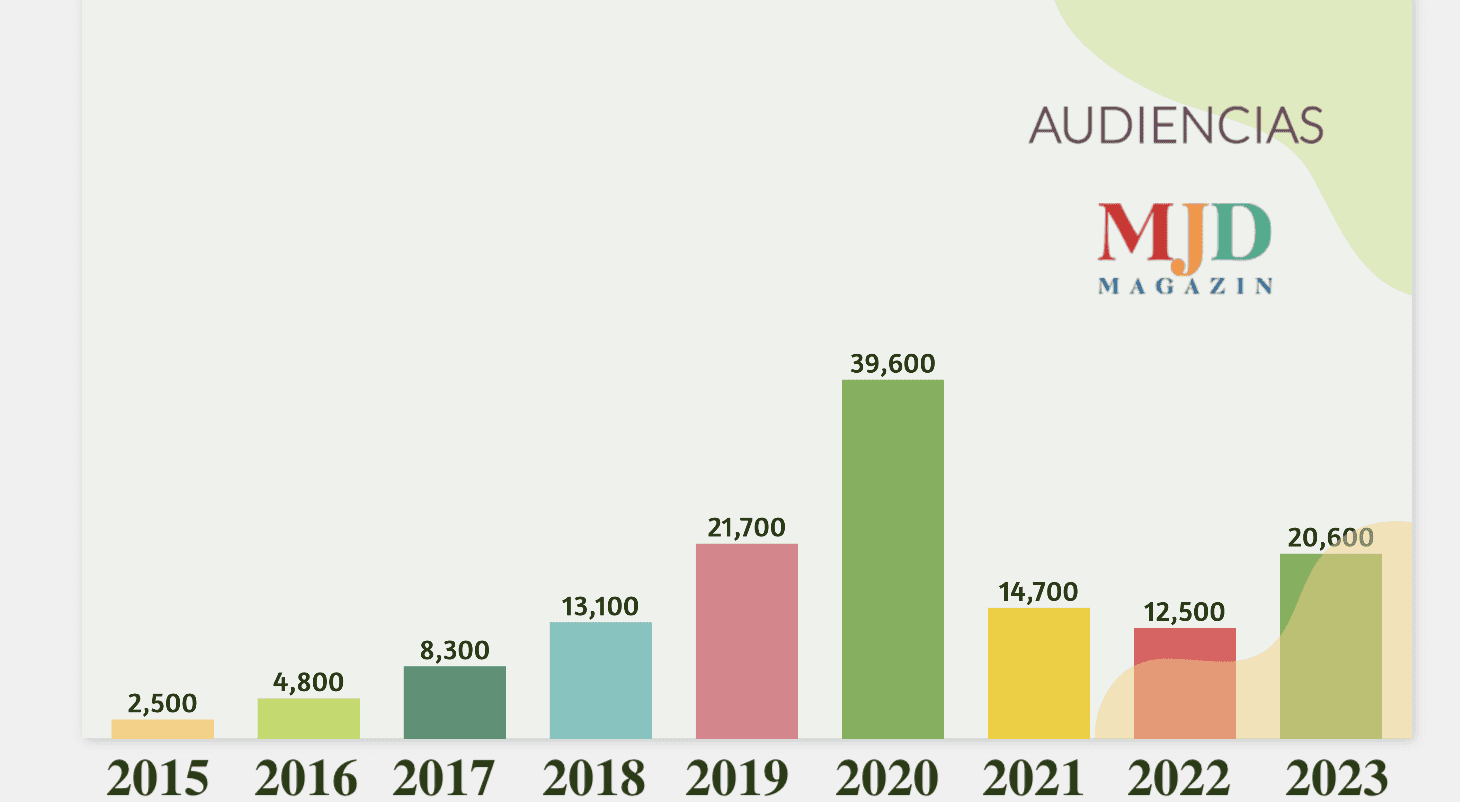




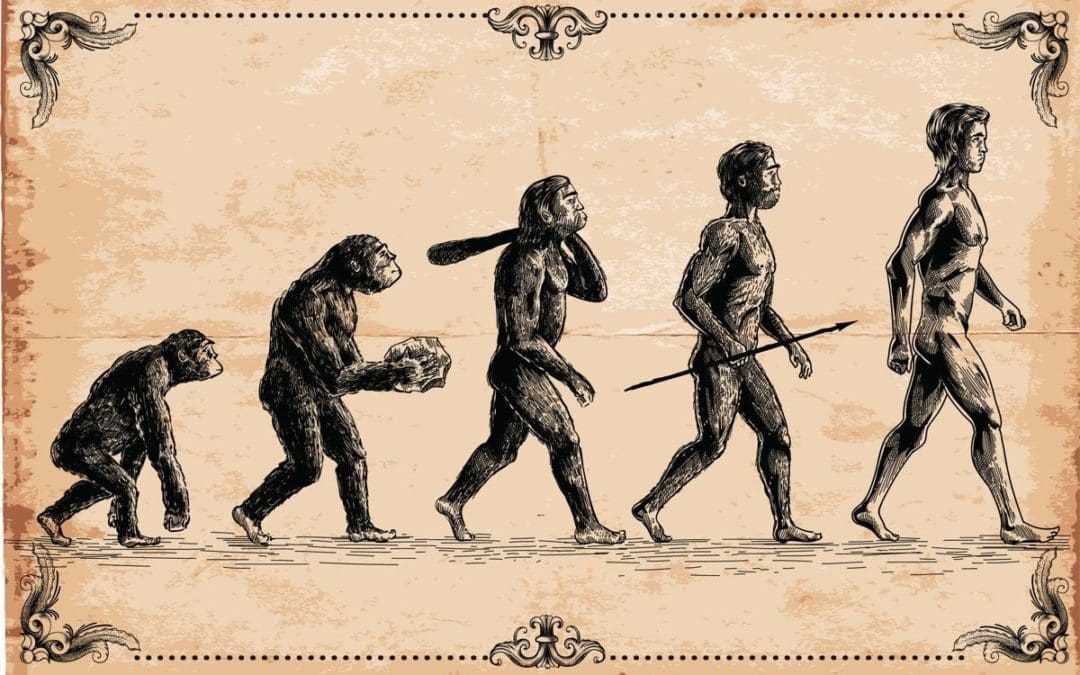
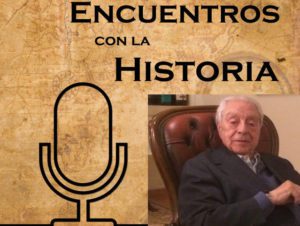

Miguel, como siempre un texto maravilloso.
Ya sabes que tus escritos me dan entrada a otros temas relacionados con tu relato.
En este caso, leyendo tu articulo me viene a cabeza las imágenes de nuestros políticos hablando en el Congreso. Dado que en mi cabeza no escucho el sonido, me imagino a los diputados gritando y sin oírlos, solo con sus gestos, y me preguntó si no estaremos volviendo a una época donde el Homo Sapiens no conocía la palabra y solo pronunciaba gritos y gesticulaba con los brazos.
Un Saludo
¿Y cuando el ser humano, hombres y mujeres, decidió matar?… Entre sí y a los animales que llevaban millones de años antes en La Tierra.
De eso mejor, paso palabra…
DESDE AQUI, QUIERO FELICITAR A MIGUEL SANCHIZ POR EL DON DE LA EXQUISITA PALABRA QUE LE HA SIDO CONCEDIDO. DESDE HACE MUCHOS AÑOS IMPARTO UN TALLER DE DESARROLLO PERSONAL COMO VOLUNTARIA Y QUISIERA PEDIR AUTORIZACION A MIGUEL PARA LEER SU MAGNIFICO ESCRITO A LOS PARTICIPANTES. PARA OTORGARLO O SOLICITAR MAS INFORMACION: 4202mhi@gmail.com. INFINITAS GRACIAS EN CUALQUIER CASO
Excelente disertación escrita, Sr. Sanchiz!!!!
Hermoso.
Evocador.
Provocador.
Gracias
Muchas gracias Maestro.
Maravillo. Conocimiento profundo y poesía… Sin duda estás iluminado.
Primer adjetivo que acudió a mi mente al finalizar la lectura: grandioso. Artículo rebosante de amplios conocimientos, atrevidas metáforas, profundo sentimiento, y todo ello sazonado con la belleza de la palabra. Un abrazo, Μiguel.