

En otra ocasión, otro toro se metió en el Casino, que estaba ubicado en la misma plaza. Habían puesto unos tablones o palos de punta a la entrada, separados entre sí por unos 30 a 40 centímetros para que la gente, entrando de lado, no dejara de acudir y así el negocio no se interrumpía. El toro aquel tenía bastante poder, por lo que mandó a la enfermería al matador y no sé si alguno más de la cuadrilla. El resultado fue que se hizo el amo del ruedo, y no había nadie que se atreviera a torearlo. Cada minuto que pasaba, el toro se iba recreciendo y estaba deseando que lo provocaran para acudir como una centella. Así fue como, al citarle desde la puerta del Casino, el toro acudió, tiró un derrote y al ver que los palos no estaban muy sujetos, arremetió de nuevo, hizo más ancha la abertura y por ahí se coló. Lo que paso dentro fue “la debacle”. Había una mesa de billar y el toro la derribó. Los que pudieron salir lo hacían llenos de pánico, con las ropas destrozadas, otros se subieron por la escalera al piso superior o donde buenamente pudieron. La suerte que tuvieron es que el piso era de cemento muy fino y el toro resbalaba y caía de bruces cada vez que derrotaba. Tal es así que para que luego pudiera de nuevo volver a la plaza tuvieron que echar serrín en el suelo, porque el animal tomó miedo, no se atrevía a moverse. Lo más natural es que se hubieran registrado víctimas, pero todo quedó en un susto y los comentarios para mucho tiempo.
Este mismo toro y alguno más que terminaban haciéndose dueños de la plaza por cargarse a los toreros, tenían una terminación más trágica que la propia lidia y muerte a la que estaban condenados. Se les enmaromaba con una cuerda gruesa a la farola que estaba en el centro de la plaza. Y poco a poco, tirando de las puntas, se los ahormaba contra ella y allí se los remataba. Esto fue bastante criticado fuera del pueblo ya que decían que ahorcábamos a los toros como si fueran delincuentes. Donde más te lo recordaban era en el pueblo de Las Rozas, que como nunca nos hemos llevado bien, esto les sirvió de pretexto para vituperarnos. No era nada extraño que si visitabas este pueblo te lo recordaran a voces: «¡Majariego!, ¿Vais a dar también este año “garrote vil” a los toros?”. Otras veces, recordando una leyenda (imaginaria desde luego), te decían: «¡Majariego!, ¿Cómo va la Ballena?”, ¿Tiene ya cría?” . Y es que según esta falsa leyenda, en tiempos remotos hubo uno que vio un bulto flotar en las aguas de la Laguna, este se alarmó y avisó a los demás conciudadanos, armándose de escopetas y garrotes para mata al “monstruo”, resultando que era una albarda vieja que habían arrastrado allí las aguas en alguna tormenta.
Este chasco, suponiendo que fuera verdad, fue comentado y si fue imaginado el que lo inventó, tuvo un gran éxito porque la leyenda perduró después de varias generaciones. El caso es que nadie te lo recordaba, nada más que los “rozeños” y solo en su pueblo, porque fuera no se atrevían a decírtelo. Para hacerte más enfadar te cantaban una canción: «Todos los majariegos, iban en ala, a matar a la ballena, y era una albarda”. Nosotros, como contraste, les decíamos lo de la “Mielga”: habiendo una vez en la torres de su pueblo una “Mielga”(alfalfa silvestre) que se había criado allí, ataron a un burro una soga por el pescuezo y con una cuerda le hicieron subir.
Cuando el animal iba llegando arriba ya estaba ahogado por la fuerza de la gravedad. Y como abría la boca, decían los de abajo: «¡Mira cómo se ríe cuando ha visto la mielga!». Todas estas leyendas y rencillas eran fruto de la proximidad de los dos pueblos, que distaban entre sí unos dos kilómetros. Pero a fuerza de imparcialidad diré que los de este pueblo de Las Rozas nos tenían mucha envidia en todos los sentidos. Así, por ejemplo, si los toros habían salido buenos en Majadahonda, ellos buscaban al ganadero aquel y le compraban los toros con la condición de que fueran más grandes. Si el torero quedaba bien en nuestro pueblo, lo buscaban para llevarlo al suyo y así en todas las cosas que pudieran copiar… Pero siempre con la intención de superarlas, por tanto eran unos “remolques”. Creo que he dejado entrever bastante la afición a los toros que existía en el pueblo, donde más o menos todo el mundo se sentía torero, aunque en realidad ninguno ha llegado a cuajar de tantos como lo han intentado.
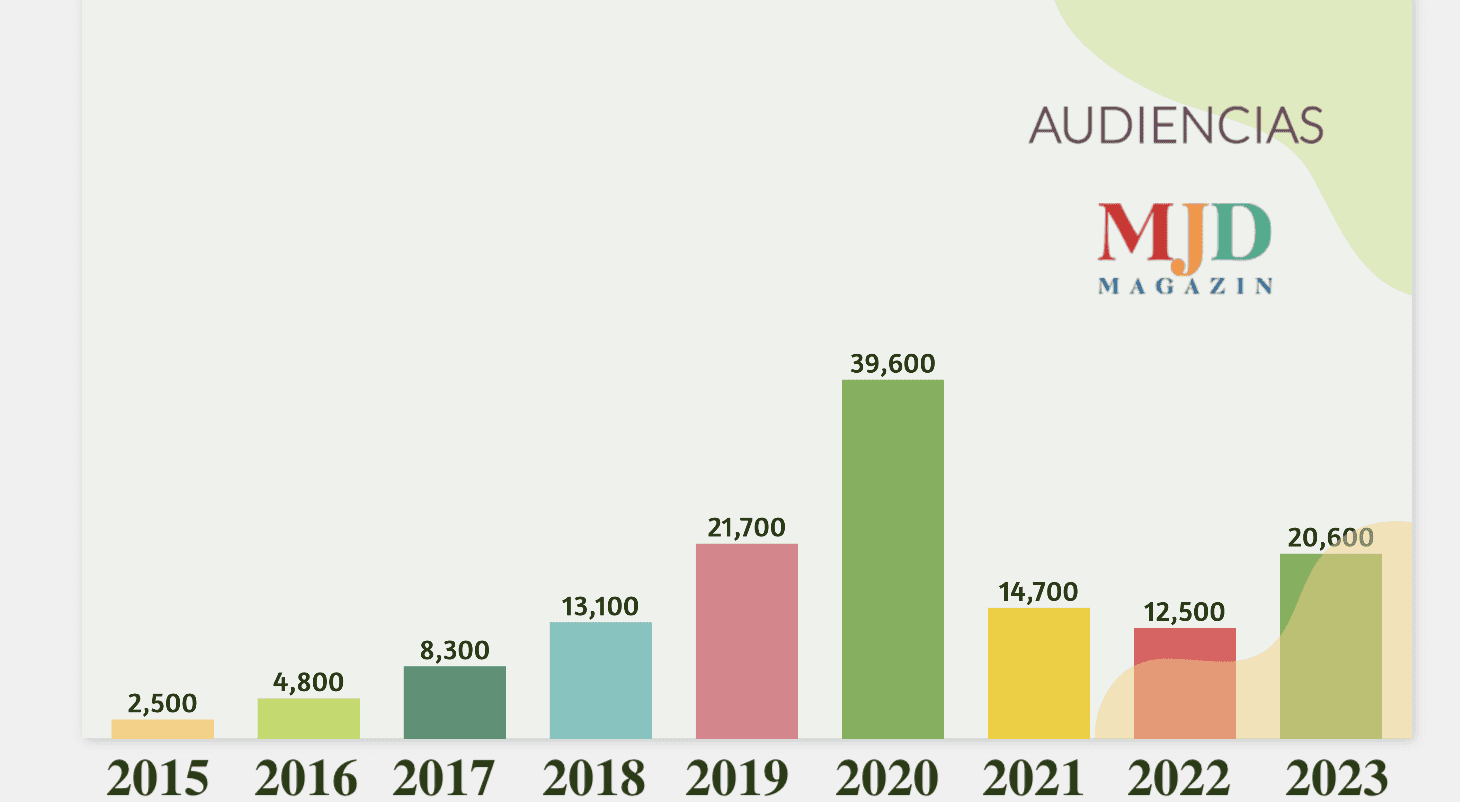










Más noticias