
Miguel Sanchiz (Majadahonda): «Quizá por eso la Navidad sigue teniendo sentido, incluso para quienes desconfían de sus excesos. Porque, en el fondo, no nos pide grandes discursos ni gestos heroicos. Nos pide algo mucho más difícil: estar. Estar con los nuestros. Estar disponibles. Estar abiertos al encuentro».
MIGUEL SANCHIZ. (Majadahonda, 24 de diciembre de 12025). Navidad: el valor del encuentro. La Navidad llega cada año con una puntualidad casi conmovedora. No falla. Da igual cómo haya ido el calendario, cuántas decepciones hayamos acumulado o cuántas promesas se hayan quedado por cumplir: de pronto, el tiempo se detiene unos días y nos invita —sin imponerse— a mirar alrededor con otros ojos. Se habla mucho del amor en Navidad. También de la familia, de los regalos, de las luces y de las mesas largas. Todo eso es cierto. Pero hay algo más hondo, menos visible y quizá más frágil: el encuentro. No el encuentro idealizado, sino el real. El que se produce cuando dos o más personas deciden, por unas horas, estar presentes de verdad. En un hogar majariego —como en tantos otros— la escena se repite con pequeñas variaciones: una mesa que se amplía, una silla que aparece de repente, un plato que no estaba previsto. No es solo logística doméstica. Es una declaración silenciosa: aquí cabemos más. Aquí hay sitio para el otro.

Miguel Sanchiz (Majadahonda): «El amor navideño no es un sentimiento abstracto ni una emoción edulcorada. Es una práctica concreta. Se manifiesta en detalles mínimos: en servir primero al que llega cansado, en repetir una historia ya escuchada, en callar cuando sería fácil discutir. Es un amor que no busca aplauso, solo continuidad»
LA NAVIDAD NO INVENTA LOS AFECTOS PERO LOS REVELA. Nos pone frente a ellos sin demasiados filtros. A veces con ternura, otras con cierta incomodidad. Porque encontrarse también significa aceptar que no somos exactamente los mismos que el año pasado. Los hijos crecen, los padres envejecen, las ausencias pesan más que antes y las palabras, cuando se pronuncian, suenan distintas. Los regalos cumplen su función —y no conviene despreciarla—. Son un lenguaje antiguo: dar algo tangible para expresar algo invisible. Pero su valor real no está en el precio ni en el envoltorio, sino en el gesto que los precede. En el “pensé en ti”. En el “me acordé”. En ese breve instante en el que alguien ocupó un lugar en la mente de otro. Sin embargo, el verdadero obsequio de la Navidad no se puede envolver. Es el tiempo compartido. El sentarse sin prisas. El escuchar sin consultar el reloj. El aceptar silencios que no necesitan ser llenados. Eso, en un mundo que nos empuja constantemente a la velocidad y a la dispersión, es casi un acto de resistencia. La familia, tan celebrada y tan discutida, no es siempre un espacio cómodo. Precisamente por eso es un lugar decisivo. En Navidad se pone a prueba nuestra capacidad de perdón, de paciencia y de memoria. Recordamos quiénes fuimos juntos y quiénes seguimos siendo. Y, a veces, descubrimos quiénes podríamos llegar a ser si bajáramos un poco las defensas. El amor navideño no es un sentimiento abstracto ni una emoción edulcorada. Es una práctica concreta. Se manifiesta en detalles mínimos: en servir primero al que llega cansado, en repetir una historia ya escuchada, en callar cuando sería fácil discutir. Es un amor que no busca aplauso, solo continuidad. Quizá por eso la Navidad sigue teniendo sentido, incluso para quienes desconfían de sus excesos. Porque, en el fondo, no nos pide grandes discursos ni gestos heroicos. Nos pide algo mucho más difícil: estar. Estar con los nuestros. Estar disponibles. Estar abiertos al encuentro. Y cuando eso ocurre —aunque sea de manera imperfecta, aunque dure poco— algo se recoloca por dentro. Como si el mundo, por un instante, volviera a tener una escala humana. Como si recordáramos que, antes que consumidores, opiniones o prisas, somos personas que necesitan sentarse juntas alrededor de una mesa y reconocerse. Eso, y no otra cosa, es la Navidad.
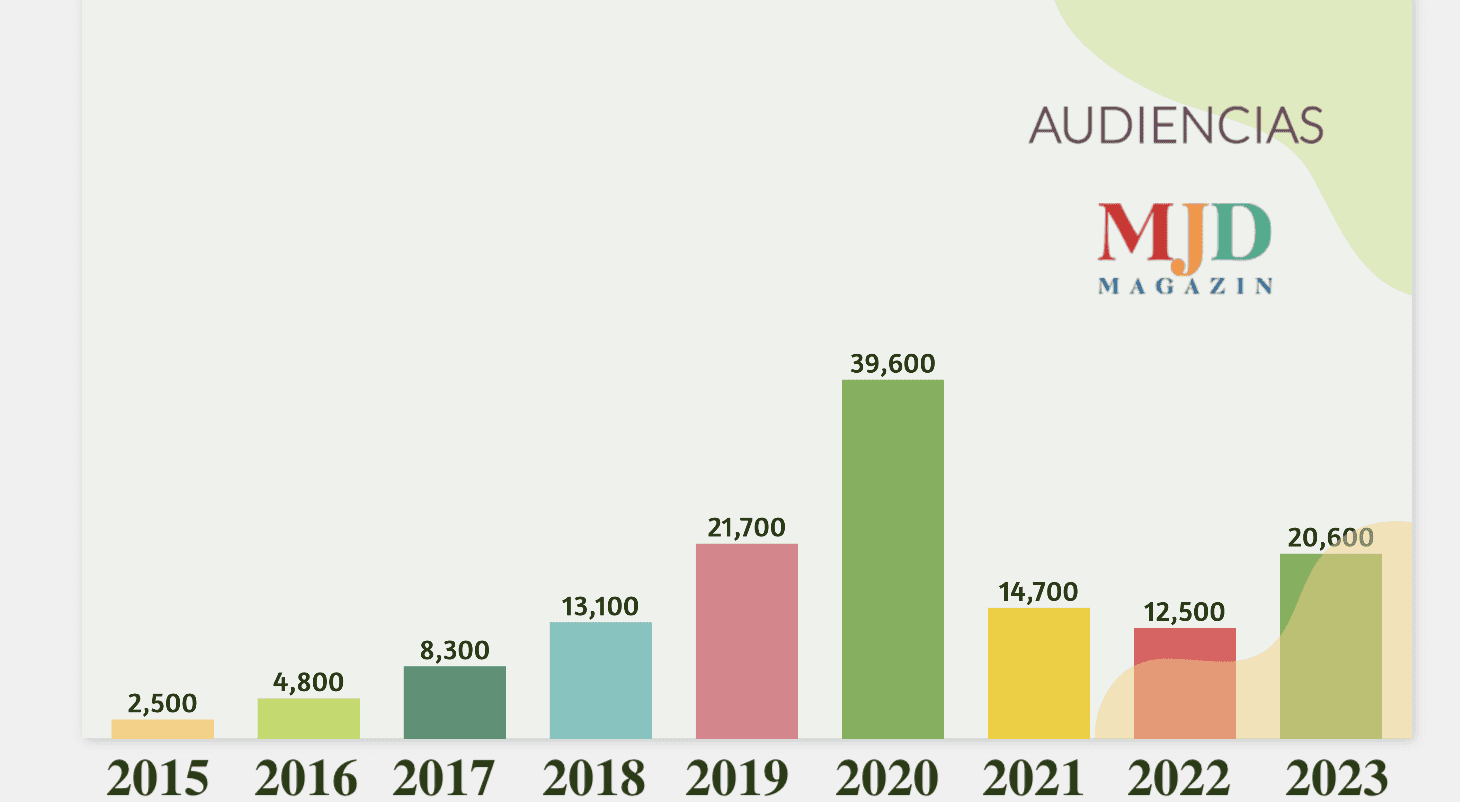






Yo quiero pedir por nuestros gobernantes, para que la Navidad ilumine sus mentes, devolviéndoles la cordura, para que desistan de su empeño por medrar en un conflicto armado que no nos atañe, Ucrania, y por dejar de insistir en el enfrentamiento armado contra nuestro vecino, el pueblo ruso, sin el cuál Europa está incompleta y arruinada energéticamente.
Querido Miguel, para que la Navidad sea lo que tú indicas en tu artículo, por cierto muy bien escrito, habría que eliminar los telediario, censurar las redes sociales, acallar las radios y sobre todo no invitar al o a los cuñados a las comidas de Noche Buena o Navidad.
Entonces sin la distorsión de esos elementos y lo que relatas en tu artículo, las Navidades serían eso un remanso de buenas voluntades.
Nota. También habría que cerrar los Grandes Centros Comerciales.
Feliz Navidad
Querido Miguel, has descrito lo que siempre han sido nuestras Navidades, y lo que si luchamos un poco continuarán siendo lo
Solo espero que la tuya la viva con tanta ilusión como pones en cualquier pequeña cosa
! Feliz Navidad !!
Coincido, la Navidad nos brinda un respiro en el camino para ajustar prioridades, agregar planes nuevos y regar nuestros afectos. Felicidades desde Argentina donde el 50 % de nuestro acervo genético origina de España. Feliz Navidad.
Gracias Miguel por recordarnos la esencia de estos días.
Acabo de hacer una captura con mi móvil de esa preciosa bola con dos caras amigas
Feliz Navidad !
Con estas fechas, algo se activa en el cerebro, propios y extraños, son fiestas. Fechas diversas que unen emociones diversas y desiguales, una mutación que trasciende el momento, ojalá fueran así todos los días, parece ser que no podemos contener tanta emoción acumulada. Luego, todo se relaja y volvemos a nuestro estado natural cíclico, emocional, lo cotidiano.
Sed felices y disfruten de estos.momentos
FELICES FIESTAS.