MIGUEL ÁNGEL QUINTANA PAZ. Quizá porque la mayoría de españoles vivimos o en islas o en una península (que, como su nombre indica, es casi una ínsula) se diría que en ocasiones nos hallamos algo aislados de lo que ocurre en el resto del mundo. A veces, sin embargo, el ensimismamiento se rompe. Estos días hemos podido comprobarlo, mientras arde el mundo entre estatuas derribadas, policías arrodillados e histeria dogmática: no, contra lo que a menudo pudiera parecer, la izquierda del resto del mundo no está menos loca que la nuestra. Acaso incluso delire un poco más. Tampoco somos los españoles especiales en aquello que aturde de reciente al espacio ideológico que va desde el centro hasta la derecha. Me refiero a su división en nada menos que tres partidos diferentes: Cs en el centro, PP en el centroderecha, Vox a la derecha. Y con relaciones a menudo encrespadas entre ellos. Lejanos quedan ya los años en que un solo partido (el refundado PP de Aznar) agrupaba casi todo lo que había a la derecha del PSOE, nacionalismos aparte. Entre los deméritos de Rajoy figurará ya siempre su incapacidad para conservar ese legado.

La defensa de la libertad de expresión separa a Cs y PP-Vox y une a la derecha con la izquierda, según el análisis del profesor Quintana Paz
Ahora bien, las tensiones entre Vox y Cs (el PP parece de momento capaz de amigarse mejor tanto con uno como con otro) tampoco son cosa que debamos padecer en soledad españolaza. Lo cierto es que incluso una nación con un bipartidismo tan asentado como los Estados Unidos lleva asimismo los tres o cuatro últimos años sufriendo tiranteces en su lado derecho. No me refiero ahora tanto a la piedra de escándalo que ha supuesto Donald Trump entre los republicanos de toda la vida (muchos de ellos, como los dos anteriores candidatos presidenciales, McCain y Romney, en abierta hostilidad hacia él). Más bien me gustaría que dirigiésemos ahora nuestra mirada hacia asuntos de mayor calado teórico. En efecto, el debate intelectual en la derecha norteamericana vive tiempos atribulados. Desde hacía décadas, y sin necesidad de contar con un Aznar de por medio, había florecido dentro de ella una alianza entre dos grupos no siempre compatibles, pero aun así sólida. Por una parte, los conservadores; por otra, los liberales clásicos (el calificativo de “clásicos” indica que no estamos hablando de los liberales a secas, que es un nombre hoy sinónimo de “progresista” en los EE. UU.; de hecho, en el resto de este artículo siempre que hablemos de “liberales” nos referiremos a los clásicos, no a los izquierdistas).
Aunque ambos grupos se separan de la izquierda en su desconfianza ante un Estado cada vez más invasivo (y por ello les fue fácil compartir durante la Guerra Fría el interés en una derrota sin paliativos de la URSS), lo cierto es que se distinguían ya incluso entonces en los motivos por los que auspiciaban esa meta común. Para los liberales, el Estado no debe penetrar en tu vida porque existe un valladar que se debe respetar: tu libertad. Para los conservadores, sin embargo, son más bien unos valores concretos (familiares, religiosos, tradicionales…) los que el Estado rompería si asumiese cada vez más poder sobre nuestras vidas; no tienen problema, pues, en colaborar con los liberales al erigir barreras contra el Leviatán estatal, aunque lo que desean preservar con esas murallas no sea idéntico.

Sin embargo, desde hace tres o cuatro años, la fractura entre esos dos esposos se ha ido agrandando. Y quien siente mayor maltrato es el cónyuge conservador. Su listado de agravios es, de hecho, amplio. Para empezar, aventuras fracasadas, como la de expandir la democracia liberal a golpe de bombardeo hasta Irak o Afganistán, fue un empeño del lado liberal de esa alianza. Los liberales tienen la tendencia a creer que, en el fondo, toda la humanidad ansía vivir según su modelo de libertades. Los conservadores, en cambio, son más escépticos: saben que es imposible construir sistemas políticos desde la nada, en medio de los desiertos de Asia, por ejemplo, porque saben de la importancia de la tradición. Aun así, consintieron en los planes liberales de exportar democracia por todo el mundo; ahora, ante el fracaso de esa empresa, se sienten doblemente defraudados.
También se consideran engañados los conservadores en el campo de la moral. Su coalición con los liberales ha fallado a la hora de parar la expansión del aborto, el aumento de divorcios, la hipersexualización constante, la erosión de la institución familiar. ¿Han ayudado los liberales en esas tareas? Cabe, al menos, la sospecha. Es más, miremos al futuro: las nuevas amenazas que plantea la izquierda actual (verbigracia, dar importancia suma al género que cada persona desee autoatribuirse) ¿no son acaso resultado del individualismo, de valorar ante todo las elecciones libres de cada persona a la hora de “construirse” a sí misma? ¿Y no está incapacitado el liberalismo, que también valora esa libertad de elección, esa autoconstrucción de cada cual, para hacer frente a esta nueva izquierda, con la que acaso comparta demasiado? Todos estos interrogantes llevan más y más autores conservadores a sugerir que el consenso con los liberales ha muerto. Hablamos de intelectuales como Sohrab Ahmari, Rod Dreher, Patrick Deneen… Este último ha publicado incluso un libro de título contundente: «¿Por qué ha fracasado el liberalismo?».
Es probable, pues, que este divorcio inminente entre conservadores y liberales se vaya visualizando cada vez más en nuestra península, nuestras islas y nuestros enclaves melillense y ceutí. De hecho, ya hay propuestas de corte liberal, como la gestación subrogada, en que la oposición que se hace aquí desde el conservadurismo más derechista y desde el feminismo más izquierdista apenas se distingue. Es probable que pronto veamos también a los conservadores españoles disolver su pacto con el liberalismo y aliarse con la izquierda en cuestiones como prohibir la prostitución, restringir la pornografía o limitar la libertad de expresión. (Los ofendiditos abundan tanto a derecha como a izquierda). Quizá es que un servidor sea demasiado liberal, pero no puedo evitar plantearme un interrogante de tipo económico ante estos movimientos: ¿les arriendo yo las ganancias a los conservadores que emprendan tal camino?
Mucho me temo que no. Mi impresión es que no conviene dar de comer a los dragones, ni siquiera cuando dirigen sus lenguas de fuego contra las cosas que te gustaría chamuscar. De hecho, ojalá todos los conservadores que sientan la tentación de divorciarse de los liberales y emprender una Guerra por la Virtud, hombro con hombro con nuestra izquierda, se hagan una simple pregunta. Cuando venzáis todas esas batallas, ¿qué? Imaginemos que ya habéis logrado hacer de la prostitución una actividad clandestina; que ya controla el Gobierno cuántas horas de porno consume cada españolito; que a cualquiera que ofenda a una mujer, un gay, un musulmán, pero también un cristiano se le impone un multazo ejemplar. Bravo, habéis vencido todas esas batallas. ¿Pensáis que ahora la izquierda, junto a vosotros triunfadora, descansará?
¿No aprovechará para ir más allá y empezar a aplicar sus dogmas en asuntos que os dolerán especialmente? Tomemos el caso de la religión: cuando el feminismo haya conseguido prohibir todo lo que ahora quiera, ¿no dará un paso más y obligará a la paridad en el clero, por ejemplo, igual que ya está imponiéndola en los partidos, empresas y asociaciones? Puede parecer una hipótesis hoy alocada pero recordemos que en Australia, por ejemplo, ya se ha legislado contra el secreto de confesión de los sacerdotes católicos. Resulta ingenuo pretender que una izquierda triunfante habrá de detenerse ante algo, solo porque sea religioso y solo porque los conservadores le guarden una reverencia especial.
En suma, este y otros motivos me conducen a una conclusión no demasiado complicada. Antes de romper un matrimonio, incluido si es ideológico y de conveniencia, conviene sopesar bien lo que damos por supuesto hoy, pero mañana podríamos perder. Las tensiones entre liberales y conservadores han existido siempre, y es incluso benéfico que el debate entre ellos perviva. Pero convertir ese debate en desavenencia, y la desavenencia en ruptura, es una pendiente peligrosa. Antes de despeñarse por la cual conviene recordar una cita que a todo conservador debería agradarle: “En tiempo de desolación nunca hacer mudanza”, dijo el guerrero, y también jesuita, Ignacio de Loyola. Sobre todo, nos atreveríamos a añadir, si en el hogar al que te mudas vive alguien que siempre te despreciará. *Profesor de Ética y Filosofía en la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Artículo publicado en The Objective.
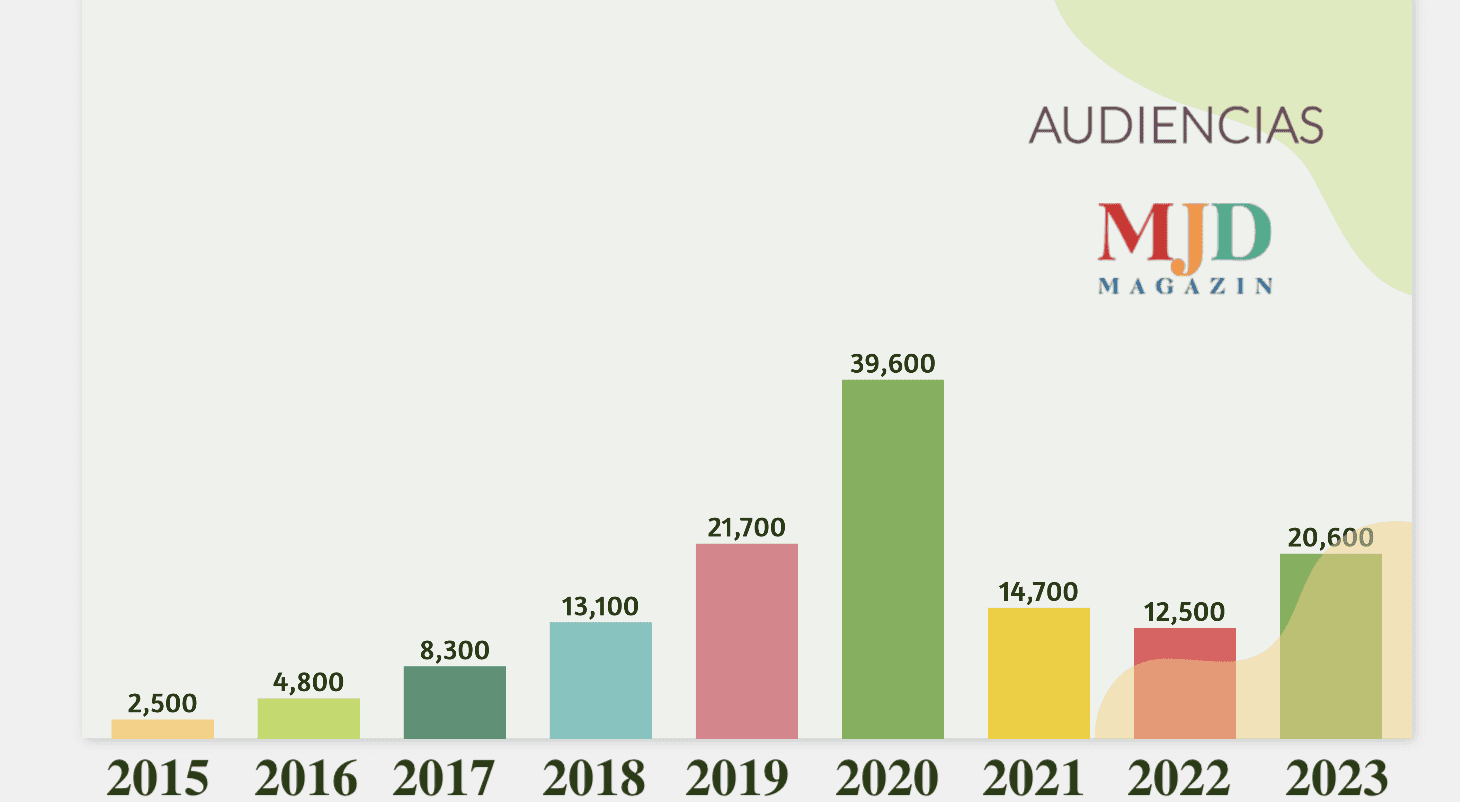





Más noticias