
«Cualquier palabra resulta presuntuosa frente al abismo del dolor de la Madre y a la conmoción del mundo que ha visto morir al Justo.»
LISANDRO PRIETO FEMENÍA. (Majadahonda, 26 de abril de 2025). No es casual que el pasado Sábado Santo 2025 no me haya pronunciado en absoluto. No es olvido ni indiferencia, sino más bien una actitud de espera, luto y fe contenida. Es un día en el que la Iglesia calla, acompaña a María en su dolor indecible, y permanece junto al sepulcro sellado. No se celebra la Eucaristía, no hay palabras de júbilo, no hay predicación, porque el Verbo hecho carne ha sido entregado al silencio de su muerte terrenal. Por eso hemos elegido no emitir opinión: cualquier palabra resulta presuntuosa frente al abismo del dolor de la Madre y a la conmoción del mundo que ha visto morir al Justo. El Papa Benedicto XVI, en el año 2006, describió este día con excelentísima claridad, al declarar que «el Sábado Santo es el día del escondimiento de Dios, el día de la gran mudez. Dios ha muerto en la carne y ha descendido a los abismos de la muerte. Un silencio nuevo y profundo se ha instaurado, y en ese silencio, Dios ha hablado por medio de su amor» (Benedicto XVI, «Homilía en la Vigilia Pascual, 2006). Se trata de un silencio que no es vacío, porque está completamente cargado de esperanza. Como María, la Iglesia aguarda, guarda y sufre. Pero espera. La espera del Sábado Santo es la matriz que da sentido al Domingo, porque cuando todo parecía consumado, irrumpe la aurora de la Resurrección, y con ella, una luz que ninguna oscuridad ha podido extinguir.
ANTE LA MADRE QUE HA PERDIDO A SU HIJO, LAS PALABRAS SE DESVANECEN. No hay consuelo humano que alcance. La desmesura del dolor de María al pie de la cruz –como la de tantas madres en la historia– supera todo intento de explicación. Por eso, el Sábado Santo es el día del silencio, porque está recubierto del lenguaje sagrado ante lo indecible. En este contexto el silencio es, en definitiva, el único modo digno de acompañar. Hablar demasiado ante el sufrimiento es una forma de evasión o de irrespetuosa y molesta racionalización, tal como lo explica Romano Guardini cuando expresa que «sólo quien guarda silencio ante lo santo puede escuchar su verdad» («El Señor», 1937). En este marco interpretativo, el silencio se convierte en apertura, espacio donde no imponemos nuestro sentido, sino que nos disponemos a recibirlo. En la tradición cristiana, tampoco es pasividad, sino más bien gestación: María calla, pero su silencio no es de resignación, sino de esperanza desgarrada porque, como muchas madres que me pueden estar leyendo en este instante, el mismo Hijo que ella acunó y vio morir, es el que –por obra del Padre– renacerá.

«En ese callar se expresa no la ausencia de sentido, sino su mayor profundidad, porque el misterio nunca se grita, se contempla.»
UNA ÚLTIMA NOTA SOBRE ESTE ASUNTO DEL SILENCIO DE MARÍA NOS LA TRAE SAN BERNARDO DE CLARAVAL, quien decía: «Ella permanecía firme junto a la cruz, con el alma traspasada por la espada del dolor, pero sin una queja. Así participaba del sacrificio, en silencio, con fe». En ese callar se expresa no la ausencia de sentido, sino su mayor profundidad, porque el misterio nunca se grita, se contempla. El Sábado Santo nos educa en ese respeto reverente, en esa espera cargada de amor, en esa solidaridad silenciosa que, en lo más hondo, ya presiente la aurora. Procedamos ahora a intentar comprender con mayor profundidad los momentos del Domingo de Resurrección, episodios que parten del asombro y concluyen en el encuentro. En primer lugar, tenemos que pensar en la piedra removida como signo del límite vencido: «Pasando el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Y de pronto se produjo un gran temblor: un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose, corrió la piedra y se sentó sobre ella» (Mateo 28, 1-2).
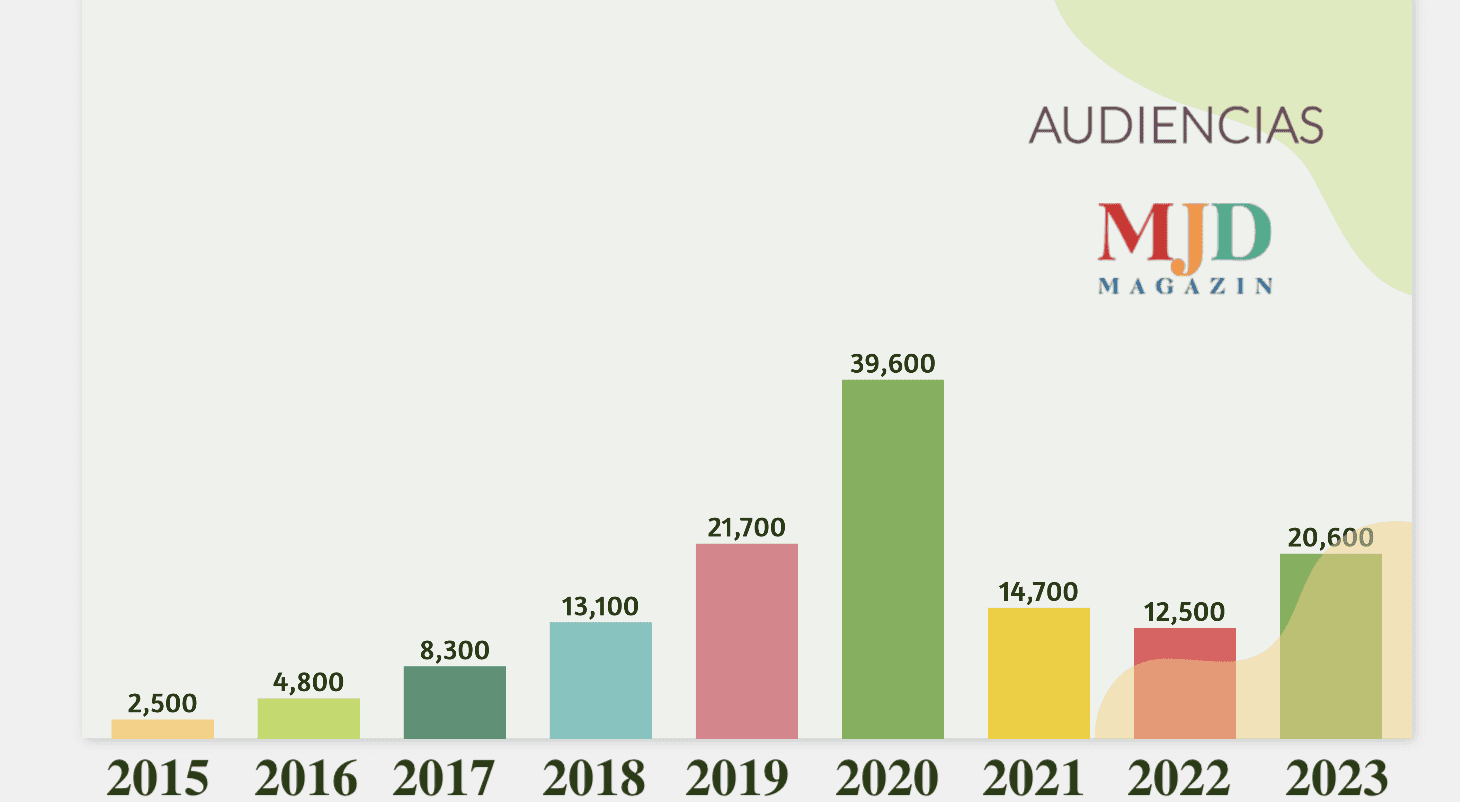




¡¡Qué bonito es todo esto!!
Aplausos.
Siempre me he preguntado:
¿ Y San José el padre, porqué desaparece ya en la niñez de Jesucristo? ¿ Es que José, el padre, no sintió la muerte de su hijo?…¿ Porqué la iglesia ha ocultado a san José y a María Magdalena sistemáticamente? Un conocido mío se suicidó desgraciadamente al no poder superar el dolor del muerte de su hijo de 15 años en accidente de tráfico.
Los padres como Teruel también existimos…Y nos duelen los hijos tanto, como a cualquier madre.