
En primer lugar, muchas gracias por aceptar esta entrevista ¿qué tal se encuentra? ¿dónde y cómo pasó el confinamiento? –Dentro del Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de Epidemiología fue considerado servicio esencial desde el inicio por razones obvias. Un grupo importante de personas del Departamento de Enfermedades Transmisibles venía a trabajar al Centro cada día y yo también. Me parecía que era importante intentar apoyar y es más fácil hacerlo cuando estás ahí y te ven. Después me infecté y pasé tres o cuatro semanas en casa con síntomas Covid-19 tele-trabajando. Creo que muchas personas han dado lo mejor en estos momentos y desde luego los trabajadores del Centro lo han hecho y lo siguen haciendo.
Como científica y aunque sea algo complicado de especular ¿qué futuro considera que nos aguarda con la Covid-19? –Creo que no soy la persona más indicada para predecir qué pasará con la pandemia. Vengo del mundo de la epidemiología del cáncer y aunque como muchos otros profesionales he leído y he aprendido mucho de este virus en el contexto en el que estamos, creo que hay voces más autorizadas para responder. Lo que me gustaría poder predecir para el futuro sería la lección aprendida. La pandemia ha puesto de manifiesto la debilidad de los sistemas de información de salud pública, la escasez de recursos humanos y técnicos a veces en este ámbito. Todo el sistema sanitario sufrió recortes que no ha podido recuperar aún, pero la situación es más dramática en los servicios de salud pública, porque no se perciben como algo esencial y sólo cuando tenemos un problema nos damos cuenta de que la vigilancia, el rastreo de contacto, la toma de decisiones… no se pueden improvisar. De la misma manera que, como alguien comentó, el tejido investigador tampoco se crea de la noche a la mañana. Me gustaría pensar que vamos a poder aprender algo de todo esto. A veces me parece que sí, y otras, cuando escucho tanto encarnizamiento entre rivales políticos, soy muy pesimista y pienso que no tenemos arreglo.
Usted, como directora del Centro Nacional de Epidemiología, ha sido una de las principales responsables de las dos encuestas de seroprevalencia que se han realizado sobre el SARS-Cov-2, ¿qué diferencias técnicas existen entre ambos estudios? Y, aunque el resultado indica un porcentaje de población con anticuerpos sobre el 5%, muy lejos de la “inmunidad de grupo”, ¿no se estará infraestimando el grado de protección, al no considerar esos estudios la inmunidad celular, ni la detección de otras inmunoglobulinas, como la IgA de mayor actividad en epitelios nasofaríngeos?-En realidad, no se trata de dos estudios, sino de un mismo estudio longitudinal que, siguiendo las recomendaciones de la OMS, intenta evaluar la evolución de la seroprevalencia en el tiempo. Idealmente deberíamos haber podido empezar antes, pero poner en marcha un estudio de esta envergadura es muy complejo. Por tanto, respecto a la primera pregunta, no hay diferencias técnicas entre ambas rondas (que son como llamamos a las distintas fases de medición de seroprevalencia). Como novedad, utilizamos dos test de anticuerpos. Siempre tuvimos claro que un test rápido era una buena idea porque es más fácil de aplicar, da resultados en el momento y no requiere venopunción, lo cual facilita la participación. Por otra parte pensábamos que era importante tomar muestras de sangre en los participantes que voluntariamente nos las proporcionaran para, en un futuro, poder determinar anticuerpos con una buena herramienta. El Centro Nacional de Microbiología, en colaboración con algunos hospitales, ha hecho una labor excelente testando test rápidos, pruebas de ELISA y otros. Finalmente apareció un inmunoensayo con alta sensibilidad y especificidad y pudimos ponerlo en marcha en el momento de iniciar el estudio. Utilizamos IgG siguiendo también la recomendación de algunos expertos para estudios de seroprevalencia, ya que tiene mayor duración. La seroprevalencia es muy relevante cuando el diagnóstico de casos ha sido incompleto, como ha ocurrido con Covid-19 aquí y en la mayoría de los países. Y también cuando hay infecciones asintomáticas.
¿Cómo se puede explicar tanta discrepancia en el número de fallecidos por la Covid-19, entre las cifras del INE, el nodo MOMO y el Ministerio de Sanidad? –Las cifras del Ministerio de Sanidad hacen referencia al número de casos Covid-19 confirmados que fallecen. Como no se han podido diagnosticar a todos los casos (no hemos tenido PCR disponible para todas las personas con síntomas compatibles con la enfermedad), esas cifras suponen tal vez una infraestimación, ya que aquellos casos no diagnosticados no se podrían contabilizar. Además, en la fase álgida de la epidemia, muchas CCAA declaraban las muertes hospitalarias, los servicios de salud pública estaban sobrecargados y los sistemas de información no permitían conocer diariamente otras muertes Covid-19. Por tanto, creo que el número de muertes del Ministerio podría considerarse como el límite inferior de la estimación de muertes. Por otra parte, el MOMO registra más del 90% de las muertes ocurridas sin tener en cuenta la causa de muerte y comparando con los años anteriores nos permite cuantificar el exceso de mortalidad observado en este periodo. Se trata de un límite superior en estimación de muertes producidas por la pandemia de forma directa o indirecta.
Usted es epidemióloga especializada en epidemiología del cáncer, ¿cómo ha afectado esta pandemia a la atención sanitaria de las patologías no infecciosas de gran prevalencia (cáncer, diabetes y alteraciones cardiovasculares)? –El sistema de salud en las Comunidades Autónomas más afectadas ha tenido que dedicarse mayoritariamente al Covid-19. Esto afecta negativamente a todos los pacientes agudos o crónicos que requerían servicios que no estaban disponibles. No tengo las cifras, pero sería de gran interés cuantificar este impacto. Creo que tenemos la obligación moral de aprender de lo que nos ha pasado. ¿Piensa que esta pandemia cambiará la forma de entender la vida en sociedad? –Me gustaría pensar que podremos volver a vivir sin las barreras de ahora. Cuando oigo hablar de la “nueva normalidad” me produce mucha tristeza. Creo que ahora somos más conscientes de lo importante que son las relaciones sociales y que ahora que empezamos a salir valoramos más los ratos con la familia y los amigos. Tenemos una nueva mirada que nos debería ayudar a mejorarlo todo.
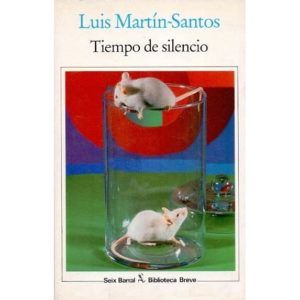

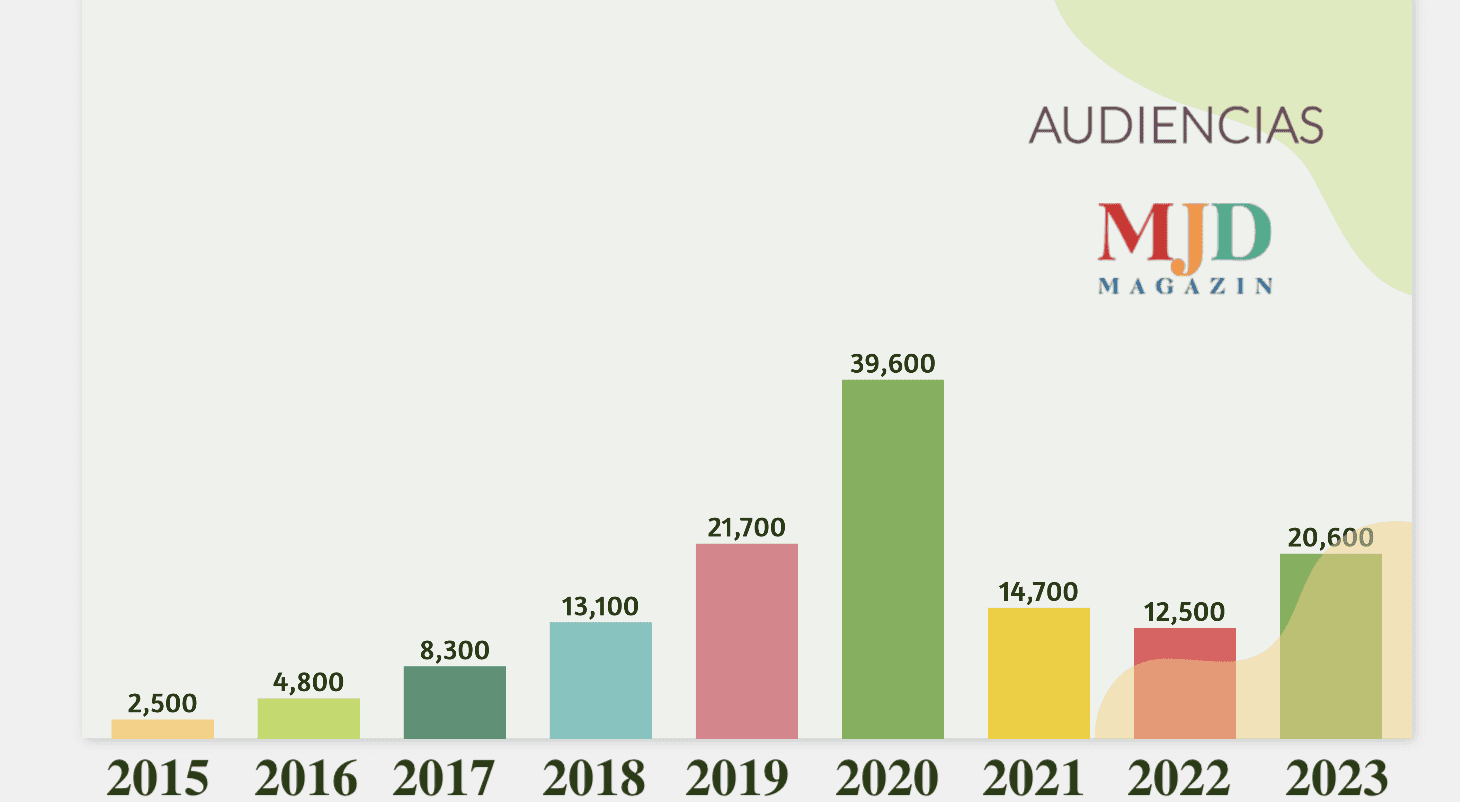







Interesante entrevista!
Muy interesante