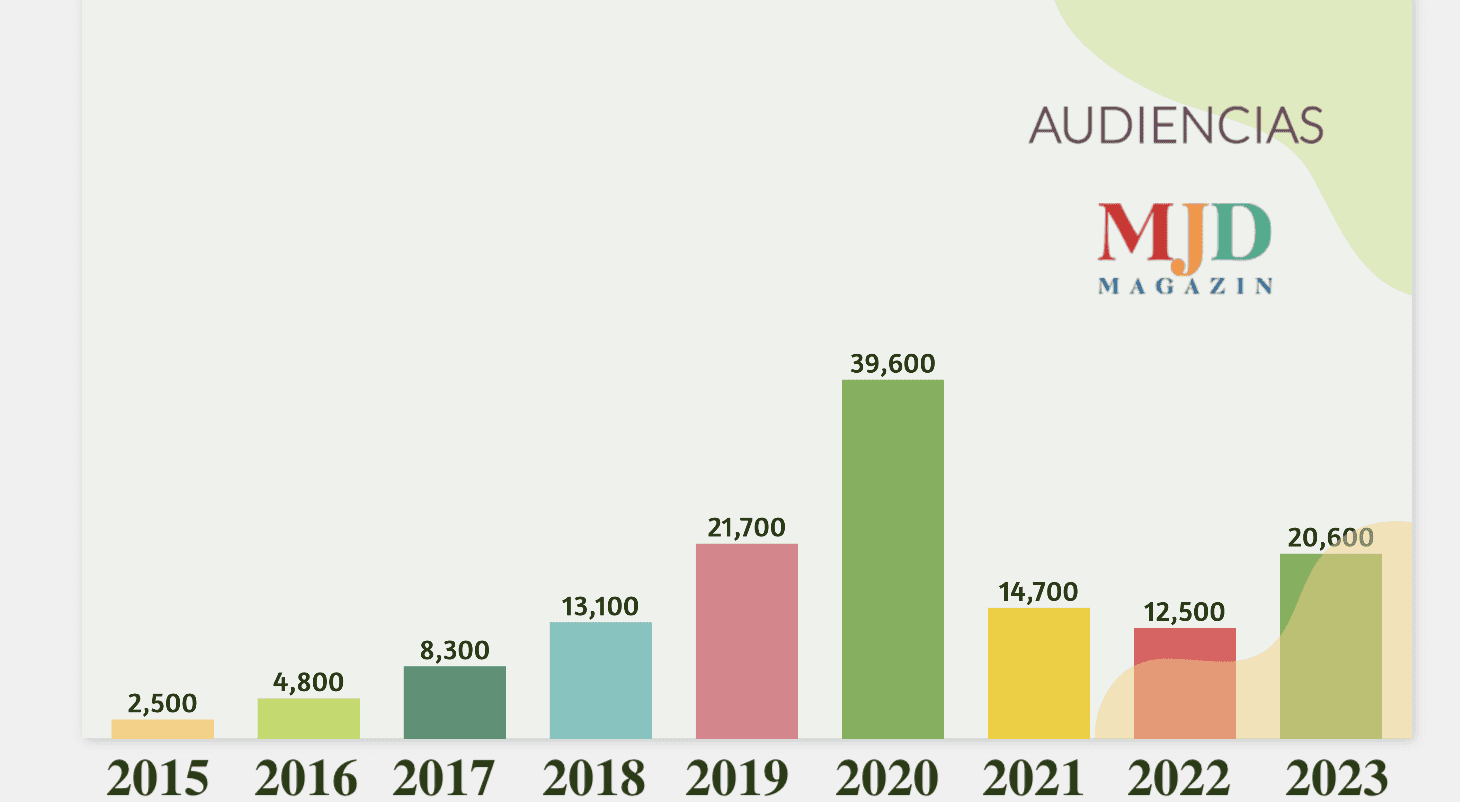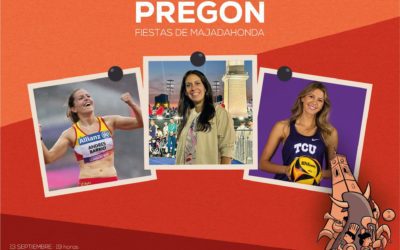SILVIA ANULA. Las procesiones de Semana Santa en Majadahonda se inician este domingo 13 de abril (2025) que festeja el ancestral Domingo de Ramos hasta el siguiente 20 de abril, domingo de Pasión, que celebra la tradicional "Quema del Judas”. Son estos unos actos...
Lleno en la Plaza de Toros y encierros de Majadahonda con las mejores 25 fotos y 10 crónicas taurinas
SILVIA ANULA. La prensa especializada y los cronistas taurinos reseñaron este sábado 21 de septiembre (2024) la corrida de toros que tuvo lugar en Majadahonda (Madrid) con los siguientes titulares: "Lleno en los Tendidos. La verdad de Isaac Fonseca se impone a los...
La prensa taurina elogia el cartel de las Fiestas de Majadahonda: Adolfo Martín sirve los astados de los encierros y los recortes
SILVIA ANULA. Fin de semana taurino en Majadahonda con la tradicional corrida este sábado 21 de septiembre (2024) a las 18.00 y los populares "recortes" el domingo a la misma hora. Y el cartel taurino de las Fiestas de Majadahonda 2024, cuyos costes han sido de...
Las Fiestas de Majadahonda 2024 y las de los mayores cuando éramos jóvenes (1951)
MIGUEL SANCHIZ. (19 de septiembre de 2024). Mi Juventud en la España de 1951. Son las Fiestas de Majadahonda 2024 y es el momento de recordar como los mayores también fuimos jóvenes y nos íbamos de fiesta. En 1951, cuando tenía 18 años, España vivía bajo el gobierno...
Programa oficial de las Fiestas de Majadahonda 2024: todos los actos con sus horarios
SILVIA ANULA. A partir del viernes día 13 de septiembre (2024), Majadahonda vivirá los días centrales de sus Fiestas Patronales, con una programación que incluye el XV Concurso de Tapas; bailes populares, verbenas y atracciones infantiles; un espectáculo aéreo con 320...
Sociedad civil y grupos municipales en la recepción oficial del Ayuntamiento de Majadahonda durante las Fiestas 2024
MANU RAMOS. No están todos los que son pero sí son todos los que están. Diversas organizaciones de la sociedad civil de Majadahonda acudieron este viernes 13 de septiembre (2024) a la recepción oficial que daba la alcaldesa, María Dolores Moreno Molino (PP), que...
El techo del Ayuntamiento Majadahonda se quemó tras el Pregón: anécdotas, curiosidades y «privilegios» del PP en las Fiestas de Majadahonda
MANU RAMOS. Nuevo suspenso del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Majadahonda en cuanto a pluralismo y neutralidad de su gabinete de prensa, recientemente reforzado con nuevos efectivos. La cobertura informativa de la mayoría absoluta en las Fiestas de Majadahonda...
La Feria del Voluntariado de Majadahonda recaba firmas para que el Ayuntamiento retome sus proyectos solidarios
MATILDE GUISÁNDEZ. Coordinadora 0’7% Majadahonda. La XVI edición de la Feria de Entidades de Acción Voluntaria se celebra este domingo 15 de septiembre (2024) en Majadahonda. En los últimos años, estas entidades que engloban el voluntariado de nuestro municipio hemos...
El PP acepta la propuesta de «Vecinos por Majadahonda» y elige pregonera de las Fiestas 2024 a Tania Moreno junto a las «paralímpicas» Sara Andrés y Sara Montero
SILVIA ANULA. El Equipo de Gobierno del Partido Popular (PP) ha decidido este 10 de septiembre de 2024 que el pregón las Fiestas de Majadahonda 2024 sea pronunciado por la atleta olímpica de voley playa, Tania Moreno, que impartirá su discurso por videoconferencia...
Majadahonda dedica en Fiestas a las Olimpiadas su Semana Cultural de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual
MARIANA BENITO. La organización SANIVIDA informa de la celebración de la XVI Semana Cultural del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual de Majadahonda. En una nota de prensa emitida este 11 de septiembre (2024) señala que el Centro de Atención a...
El reflexivo pregón religioso de Paco Ruano (Majadahonda) y la exitosa Hermandad del Cristo de los Remedios y Virgen de la Soledad
JUAN FRANCISCO PÉREZ RUANO. (13 de septiembre de 2024). Párroco de la Iglesia Santa Catalina Mártir de Majadahonda. Hace 25 años, la unidad de todo el pueblo de Majadahonda consiguió que una pequeña ermita que amenazaba ruina, fuera reedificada. Llegando al mes de...
Las Fiestas de Majadahonda ofrecen conciertos gratuitos previa inscripción por internet pero aún no tienen pregonero
SILVIA ANULA. El Ayuntamiento de Majadahonda ha hecho público ya el Programa Oficial de las Fiestas Patronales de Majadahonda 2024 que tienen lugar a partir del 13 de septiembre (2024) aunque el Equipo de Gobierno del Partido Popular (PP), que gobierna el municipio...