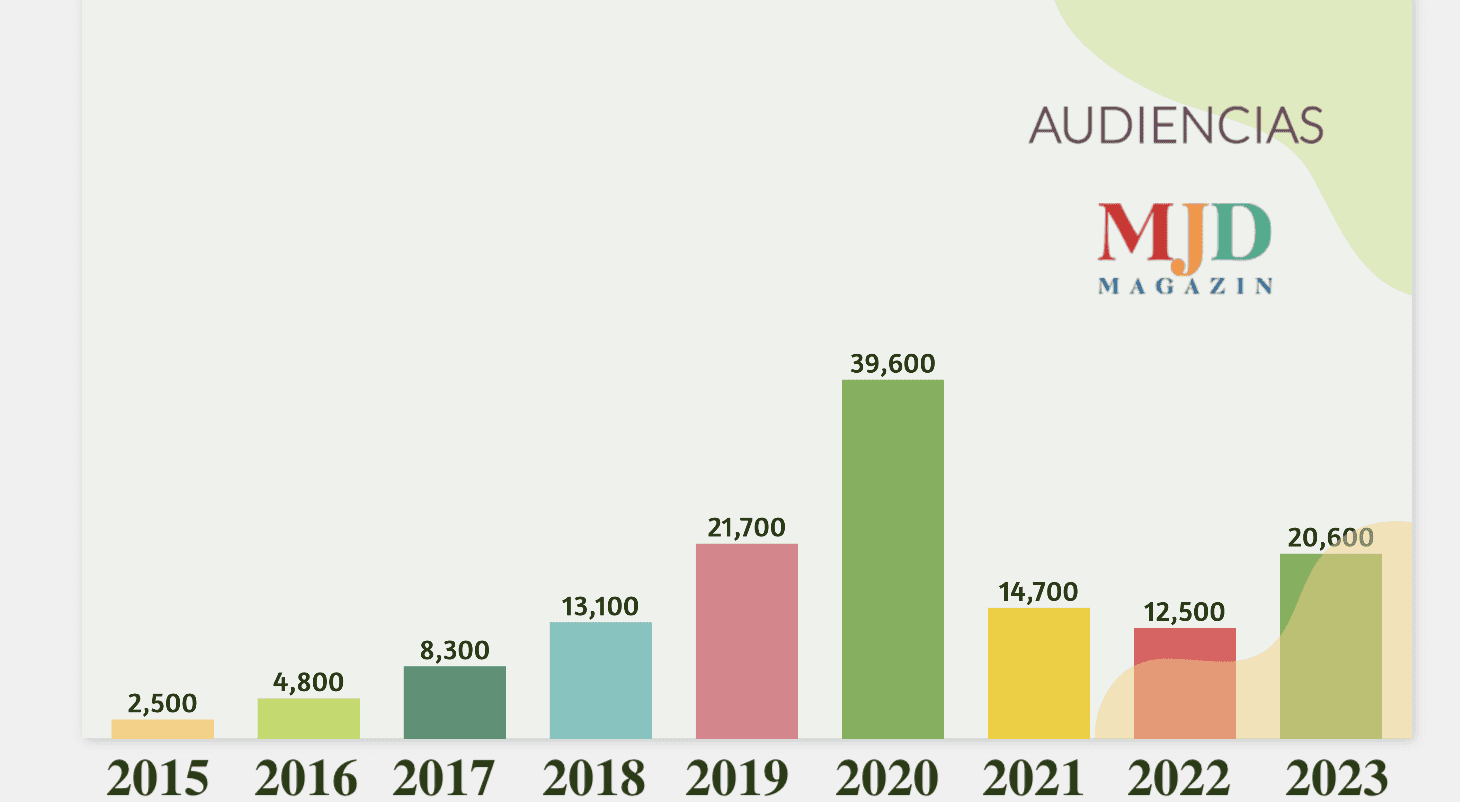BEGOÑA DELCLAUX. Jaime estaba concentrado en un programa informático, la base de un videojuego que mezclaba marcianitos con guerreros de las galaxias. Así estaba, silencioso, sin emitir más sonidos que los que hacían sus manos acariciando el teclado. Se abstraía de tal modo que volaba fuera del mundo. Oyó la voz de su hermana, que hablaba desde su cuarto con un tono somnoliento. —¿Quieres venir? Tengo ensayo —susurró en voz cazallera—. He quedado en media hora.
Su hermano era bienvenido en los ensayos del grupo. El local era pequeño, pero él se hacía invisible pues se quedaba embobado viendo las notas flotar. Él se encontraba tan lejos que tardaría un buen rato en procesar la cuestión. No llegó ni a contestar. Hablar suponía un esfuerzo porque para responder uno tiene que volver y eso no siempre es posible. Puesto que tonto no era, ya se había dado cuenta de que para los demás hablar era lo normal. No les costaba trabajo, les salía natural. Debía ser el motivo por el que solían mirarle con mucha curiosidad, pero a él no le importaba. Al final no respondió y su hermana interpretó que no la acompañaría. La había oído, sin duda, porque el piso no era grande, pero sabía de sobra que una cosa es oír y otra, distinta, escuchar.
BEGOÑA DELCLAUX. Jaime estaba concentrado en un programa informático, la base de un videojuego que mezclaba marcianitos con guerreros de las galaxias. Así estaba, silencioso, sin emitir más sonidos que los que hacían sus manos acariciando el teclado. Se abstraía de tal modo que volaba fuera del mundo. Oyó la voz de su hermana, que hablaba desde su cuarto con un tono somnoliento. —¿Quieres venir? Tengo ensayo —susurró en voz cazallera—. He quedado en media hora.
Su hermano era bienvenido en los ensayos del grupo. El local era pequeño, pero él se hacía invisible pues se quedaba embobado viendo las notas flotar. Él se encontraba tan lejos que tardaría un buen rato en procesar la cuestión. No llegó ni a contestar. Hablar suponía un esfuerzo porque para responder uno tiene que volver y eso no siempre es posible. Puesto que tonto no era, ya se había dado cuenta de que para los demás hablar era lo normal. No les costaba trabajo, les salía natural. Debía ser el motivo por el que solían mirarle con mucha curiosidad, pero a él no le importaba. Al final no respondió y su hermana interpretó que no la acompañaría. La había oído, sin duda, porque el piso no era grande, pero sabía de sobra que una cosa es oír y otra, distinta, escuchar.
Cuando tenía unos meses, sus padres se dieron cuenta de que el niño era distante y que hacía caso omiso cuando se dirigían a él. A los dos años y medio, los médicos diagnosticaron un trastorno autista grave y aconsejaron que entrara en un colegio especial. Pero su madre objetó que de especialidades, nada, que ya las tenía de sobra. Prefería una escuela normal, así que optó por mandarle a la que iba su hermana, que era tres años mayor, y allí el niño consiguió una cierta adaptación y hasta alguna relación con chicos y profesores. Aunque no participara en los juegos ni en deportes ni pareciera prestar la más mínima atención, no incordiaba en su silencio. Al poco de cumplir once, adoptó un tomo de física de un estante del salón y lo llevaba consigo como si fuera un peluche. (Continuará).
 La familia fue un domingo de visita al planetario y estaba tan fascinado que se olvidó del silencio y empezó a hablar sin parar de asteroides y planetas, constelaciones y cúmulos. Los llamaba por sus nombres y conocía las fórmulas, las ecuaciones y números que gobernaban sus órbitas.
Todos miraban atónitos, sobre todo el personal, pues los de casa entendieron que era uno con su libro, lo sabía de memoria desde el principio al final, pero lo más sorprendente fue que lo había entendido y lo sabía explicar como una cosa normal. La abuela juzgó corriente que su nieto no hubiera dicho cuatro palabras seguidas en sus once años de vida y que ahora disertara sobre Física espacial. Siempre había repetido a quien quisiera escucharla que el chico estaba dotado de extensa vida interior. Que era raro, desde luego, pero no más que cualquiera y que todos tenemos puertas que abrimos para algún lado, la mayoría hacia fuera, pero algunos hacia dentro, y que a ver quién era nadie para juzgar lo más conveniente.
La familia fue un domingo de visita al planetario y estaba tan fascinado que se olvidó del silencio y empezó a hablar sin parar de asteroides y planetas, constelaciones y cúmulos. Los llamaba por sus nombres y conocía las fórmulas, las ecuaciones y números que gobernaban sus órbitas.
Todos miraban atónitos, sobre todo el personal, pues los de casa entendieron que era uno con su libro, lo sabía de memoria desde el principio al final, pero lo más sorprendente fue que lo había entendido y lo sabía explicar como una cosa normal. La abuela juzgó corriente que su nieto no hubiera dicho cuatro palabras seguidas en sus once años de vida y que ahora disertara sobre Física espacial. Siempre había repetido a quien quisiera escucharla que el chico estaba dotado de extensa vida interior. Que era raro, desde luego, pero no más que cualquiera y que todos tenemos puertas que abrimos para algún lado, la mayoría hacia fuera, pero algunos hacia dentro, y que a ver quién era nadie para juzgar lo más conveniente.