
«Aquella mañana, Miguel despertó con una certeza desbordante: había llegado el momento de celebrar una gran fiesta. Nadie le había dado una razón concreta, pero lo sentía en el alma, como se sienten los abrazos de la infancia o los olores del pan caliente. Era una sensación rotunda, irrefutable, casi cósmica. Una fiesta era necesaria. Urgente. Justa. El problema, sin embargo, se presentó a los pocos minutos, como sucede con todas las grandes decisiones. ¿Dónde celebrarla? Dos nombres surgieron en su mente con claridad celestial: ¿Majadahonda o Avilés?. Tan diferentes, tan distantes, y sin embargo, ambas le hacían cosquillas en la imaginación».
MIGUEL SANCHIZ. (23 de mayo de 2025). «A propósito de una Final entre el Rayo Majadahonda y el Real Avilés: una fiesta en el aire». Aquella mañana, Miguel despertó con una certeza desbordante: había llegado el momento de celebrar una gran fiesta. Nadie le había dado una razón concreta, pero lo sentía en el alma, como se sienten los abrazos de la infancia o los olores del pan caliente. Era una sensación rotunda, irrefutable, casi cósmica. Una fiesta era necesaria. Urgente. Justa. El problema, sin embargo, se presentó a los pocos minutos, como sucede con todas las grandes decisiones. ¿Dónde celebrarla? Dos nombres surgieron en su mente con claridad celestial: ¿Majadahonda o Avilés?. Tan diferentes, tan distantes, y sin embargo, ambas le hacían cosquillas en la imaginación. Lógicamente primero pensó en Avilés, partido de vuelta. Ah, Avilés, con su sabor a salitre, su alma marinera, su noble casco histórico y ese aire de ciudad que ha sabido mezclarse con el siglo XXI sin renunciar al aroma de sus calles antiguas. Se imaginó a sí mismo paseando por el Parque de Ferrera, saludando a los árboles como a viejos amigos, brindando bajo las cúpulas del Centro Niemeyer con gente que hablaba de arte, de música y de recuerdos. Visualizó bandejas de productos del Cantábrico, risas que subían por las callejuelas, gaitas en la distancia y una brisa suave que peinaba las banderas colgadas entre los balcones. “Aquí sí que se puede celebrar con estilo”, pensó Miguel, sintiendo que el alma asturiana le palmeaba la espalda con ternura y sidra. Pero entonces… surgió Majadahonda como una melodía pegadiza que uno no sabe cuándo empezó a sonar. Majadahonda era el partido de ida y tenía algo fresco, ligero, casi festivo desde el nombre. Miguel soñó un buen resultado y se vio caminando por el Gran Parque Colón, saludando a ciclistas y lectores de domingo. Entraba en alguna terraza del centro, pidiendo algo fresco, charlando con vecinos que parecían salidos de una novela de buenas intenciones. Pensó en la luz clara del Oeste madrileño, en las familias que paseaban sin prisa, en la sensación de ciudad moderna con corazón de pueblo.
Y de pronto, la fiesta en Majadahonda se volvió luminosa: música en vivo en una plaza, los niños jugando, los mayores brindando, y Miguel en el centro, con un gorro de papel y una copa de algo espumoso, diciendo cosas como “¡Esto hay que repetirlo el año que viene!” mientras la vida le guiñaba un ojo. Estaba dividido. Dividido y feliz. Porque, ¿cómo escoger entre dos lugares que parecían hechos para la alegría? En su imaginación, Miguel elaboró argumentos, buscó fechas, comparó precios de hoteles (el Avilés había puesto un horario endiablado al partido de vuelta y había que hacer noche), hizo llamadas, consultó a un oráculo con forma de camarero. Incluso preguntó a una señora muy sabia que barría la calle: “¿Dónde cree usted que debo hacer mi fiesta?”. Ella le respondió con una sonrisa: “Donde el corazón te lleve, hijo. Pero recuerda que el corazón cambia de opinión según le dé el aire”.

«Si algo le había enseñado aquel sueño era que la verdadera alegría no estaba tanto en decidir el lugar, sino en saber que uno tiene algo que celebrar»
Justo cuando iba a tomar una decisión —iba a decirlo en voz alta, solemne, definitivo—, sonó el despertador. Miguel abrió los ojos. Todo había sido un sueño. O un ensayo general. O una metáfora con banda sonora. Se sentó en la cama, rió por lo bajo y dijo: —Pues vaya… ahora no sé si celebrar en Avilés o en Majadahonda. Y se encogió de hombros, sin prisa. Porque si algo le había enseñado aquel sueño era que la verdadera alegría no estaba tanto en decidir el lugar, sino en saber que uno tiene algo que celebrar. Que la vida es incierta, sí, y que los resultados —de los partidos o de las decisiones— nunca se saben de antemano. Pero mientras uno tenga amigos, ganas y un motivo, siempre habrá una ciudad dispuesta a abrir los brazos. Y si no, siempre quedará soñar con ella.
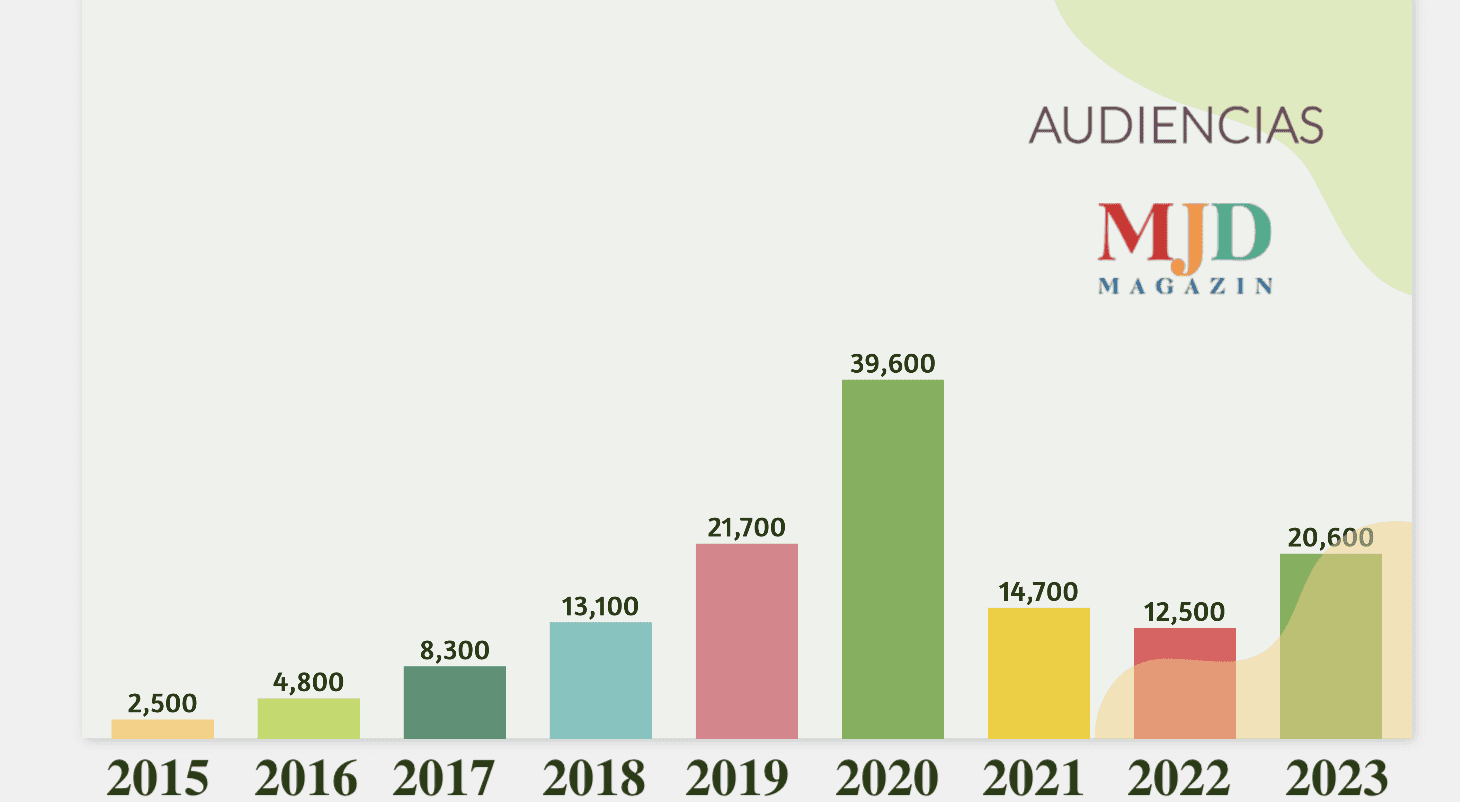







Hola Miguel buenos días. Cómo siempre, tu artículo extraordinario, saludos
¡¡¡Ojalá se hagan realidad esos sueños!!!!!