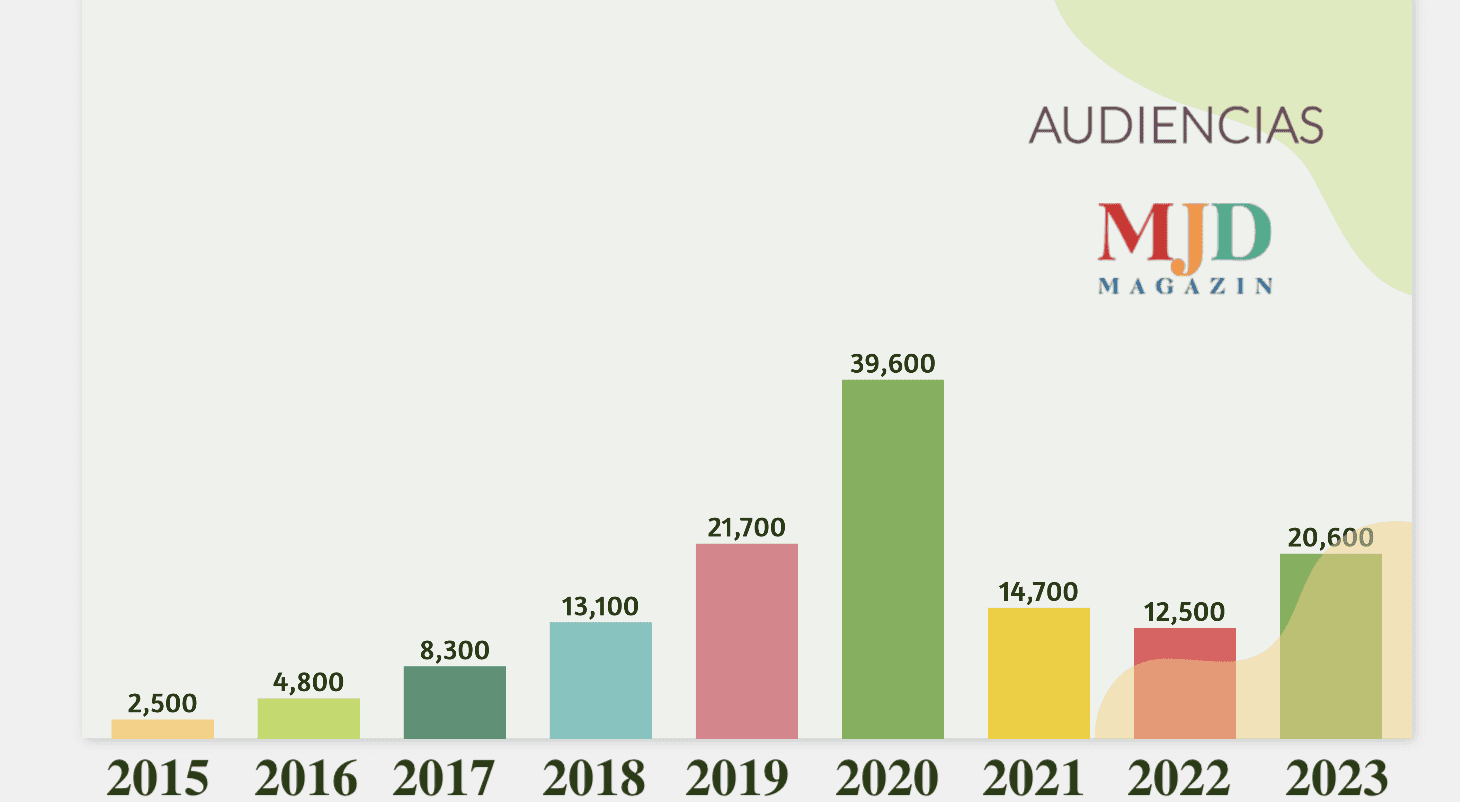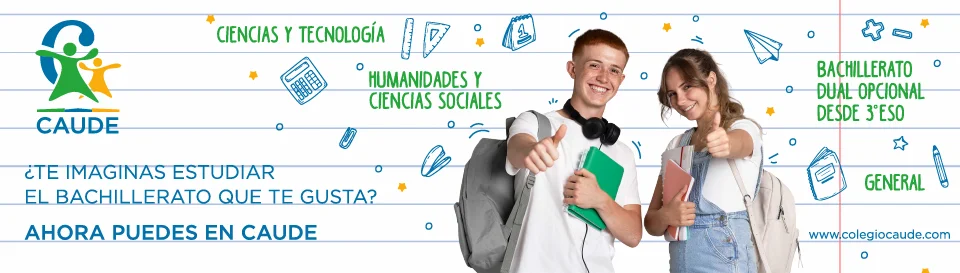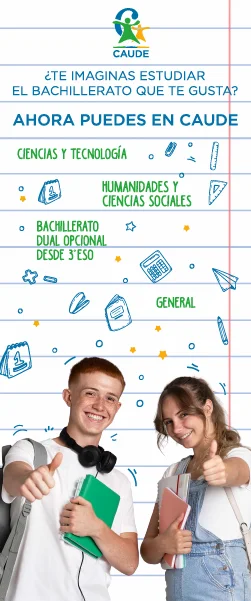JONATHAN MARTÍNEZ. Esta semana pasada [27 diciembre de 2020] he tenido la oportunidad de ver “Anatomía de un dandy”, un documental de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega sobre la vida de Francisco Umbral. Ahí está la infancia vallisoletana, el joven periodista que llega en los sesenta al Madrid del café Gijón, el Umbral ya talludo que firma las crónicas de la movida y de la gente guapa. El columnista que se mueve entre el cheli de suburbio y una jet set de marquesas y ministros. El escritor lírico y escandaloso que se declara oficinista de la prosa y que teclea para Cebrián y para Pedro J. Cuenta David Gistau que los periodistas de “El Mundo” dispensaron un último homenaje a Umbral en la redacción del periódico. En el documental vemos a un Umbral anciano de mirada dócil y aturdida, una versión inofensiva del personaje arrollador que había sido. Aunque era el protagonista del convite, nadie se le acercaba y terminó solo en un extremo de la mesa como un mueble abandonado. En sus últimos días padecía Parkinson. Había perdido todos sus reflejos. Las palabras se le quedaban colgando de la boca como si fuera una hazaña pronunciarlas.
Un día le dijeron a Gistau que habían hospitalizado a Umbral. El joven aprendiz acude al sanatorio y divisa al maestro vestido de batín clínico y más en la otra vida que en esta. Entonces Gistau se da la vuelta y abandona el edificio sin cruzar una palabra con el enfermo. A Umbral, dice Gistau, no le habría gustado que lo viera en aquel estado. Umbral murió en 2007. Gistau murió el pasado febrero, cuando el documental aún no se había estrenado. Ya es casi un mito de la derecha política y mediática. Hoy hace un mes que murió Sabina de la Cruz en Bilbao. Tenía 91 años y no resistió la covid-19. Cuando la conocí, se había entregado a la tarea de reunir la obra de Blas de Otero y capitaneaba la fundación del poeta. Su compañero durante tantos años. Sabina tenía el verbo vivaz y entrañable de una cuentacuentos. Había sido profesora en la Complutense y se notaba esa inflexión docente en sus palabras, como si echara de menos el aula y la compañía atenta de sus alumnos.
El caso es que me abrió de par en par su casa de Artzentales y allí echamos largas tardes de conversación que ahora guardo como una alhaja. Me contó que durante el franquismo escondían libros prohibidos bajo las tapas de libros inocuos. Me contó que Blas de Otero escribía al ritmo de los Beatles en su casa de Majadahonda. En una ocasión la llevé a Gasteiz y ella comentó lo mucho que había cambiado la ciudad. Había dejado de ser, decía Sabina, una capital de monjas y militares. Cada vez que viajo a Gasteiz, quién sabe por qué, me persiguen aquellas palabras. Monjas y militares. Volví a encontrar a Sabina en eventos esporádicos pero terminé perdiéndole la pista. Hace unos meses me dijeron que reposaba en la residencia de ancianos de Karrantza. Creí entender que había perdido la agilidad mental de otros tiempos y de pronto me aterrorizó la perspectiva de volver a verla en aquellas condiciones. Casi sin querer he recordado las imágenes del último Umbral, la palabra atascada en la punta de la lengua, la mirada perdida de quien ya se sabe más cerca de la otra vida que de esta. No volví a ver a Sabina. Lea el artículo completo.