 CRESCENCIO BUSTILLO. Mientras en los otros pueblos la Guardia Civil no descansaba atajando robos y manifestaciones [cuando había crisis de trabajo], Majadahonda era una balsa de aceite a la que no tenían por qué acercarse ni molestarse, porque nunca pasaba nada que pudiera alterar el orden. Pero no solamente en los momentos difíciles se agarraban a trabajar, sino todo el año, según las estaciones y épocas del mismo. Por ejemplo las mujeres, desde jovencitas hasta casi ancianas, la mayor parte de ellas trabajaban en el campo rudamente ayudando a sus maridos, a sus padres o a sus hijos, según los casos. Unas porque tenían alguna pequeña propiedad ampliando con la renta de otras el pequeño negocio, otras que no tenían nada más que los brazos propios alternaban igualmente su trabajo desde la primavera al invierno. En primavera, pandillas de estas mujeres se lanzaban al campo por la mañana temprano con un canasto a la espalda, un saco con cuerdas y un delantal fuerte que les servía de “alda”. Y se pasaban dando vueltas todo el día buscando “cardillos”, regresaban a casa y se ponían a pelarlos con las uñas, ayudando en esta faena los demás familiares. Después los lavaban bien para que estuvieran frescos y de madrugada se iban a coger el tren de Madrid para allí venderlos, ganándose un pequeño jornal, que allegaban a su casa. Y junto con el que pudiera traer el marido, les permitía salir adelante sin tener que empeñarse para vivir.
CRESCENCIO BUSTILLO. Mientras en los otros pueblos la Guardia Civil no descansaba atajando robos y manifestaciones [cuando había crisis de trabajo], Majadahonda era una balsa de aceite a la que no tenían por qué acercarse ni molestarse, porque nunca pasaba nada que pudiera alterar el orden. Pero no solamente en los momentos difíciles se agarraban a trabajar, sino todo el año, según las estaciones y épocas del mismo. Por ejemplo las mujeres, desde jovencitas hasta casi ancianas, la mayor parte de ellas trabajaban en el campo rudamente ayudando a sus maridos, a sus padres o a sus hijos, según los casos. Unas porque tenían alguna pequeña propiedad ampliando con la renta de otras el pequeño negocio, otras que no tenían nada más que los brazos propios alternaban igualmente su trabajo desde la primavera al invierno. En primavera, pandillas de estas mujeres se lanzaban al campo por la mañana temprano con un canasto a la espalda, un saco con cuerdas y un delantal fuerte que les servía de “alda”. Y se pasaban dando vueltas todo el día buscando “cardillos”, regresaban a casa y se ponían a pelarlos con las uñas, ayudando en esta faena los demás familiares. Después los lavaban bien para que estuvieran frescos y de madrugada se iban a coger el tren de Madrid para allí venderlos, ganándose un pequeño jornal, que allegaban a su casa. Y junto con el que pudiera traer el marido, les permitía salir adelante sin tener que empeñarse para vivir.

Crescencio (izq) con su primo Esteban Villegas y la hija de este, Julita. El niño es su hijo Darío con 6 años (1957)
En el verano, cuando no era a segar en los comienzos del mismo, era a espigar en las tierras después de segadas y acarreadas las mieses, sacando al final del verano una buena cosecha variada de todo. Eso servía para alimentar a los cerdos, las gallinas, el burro e incluso vendían el resto. También recogían garbanzos en el espigueo que les servían para alimentarse las personas una buena parte del año. Sin haberse terminado el verano se iban a recoger las judías verdes a las huertas, pues empezaba la temporada y para la cual eran muy solicitadas. Otras se iban a vender las frutas y verduras de las huertas, cargaban a lomos de los burros la mercancía y se repartían por los pueblos vecinos a venderla. En el otoño se dedicaban a la vendimia después a por bellotas a los montes cercanos, pero principalmente al Monte del Pardo. Comenzaban a dejarlas coger por los días primeros de noviembre, pasados los Santos, hasta casi Navidad. Para esta recogida de bellotas iba muchísima gente del pueblo en grupos de familia o mixtos, con alguna persona que no tuviera acomodo.
 Los hombres vareaban las encinas con palos largos, adosando una cuerda atada a la punta. Esta cuerda medía unos tres metros, atando al otro extremo un palo más chico, como si fuera un “tarangallo”. De esta forma, cruzando los palos por encima del árbol de un lado a otro, vareaban el fruto, que recogían en el suelo, muchas veces con escarcha. Las mujeres y los chicos que componían el grupo haciendo esta faena hacían muchas apuestas por ver quien tenía más “maña” para recoger más en menos espacio de tiempo. Así salían “campeonas”, que después eran disputas para agregarlas cada cual a su grupo.
Los hombres vareaban las encinas con palos largos, adosando una cuerda atada a la punta. Esta cuerda medía unos tres metros, atando al otro extremo un palo más chico, como si fuera un “tarangallo”. De esta forma, cruzando los palos por encima del árbol de un lado a otro, vareaban el fruto, que recogían en el suelo, muchas veces con escarcha. Las mujeres y los chicos que componían el grupo haciendo esta faena hacían muchas apuestas por ver quien tenía más “maña” para recoger más en menos espacio de tiempo. Así salían “campeonas”, que después eran disputas para agregarlas cada cual a su grupo.
 Cuando en el monte comprendía cada grupo que ya había hecho la carga, se ponían a hacer la distribución, ya que no eran todos de la familia. Para ello se hacían lotes, los hombres, las mujeres, así como las bestias tenían derecho a doble ración. Los chicos ración sencilla, dejando una cuarta parte, que ya se había convenido, para el Patronato. Todas se dejaban en las portilleras de la entrada al monte y las recogían los guardas que controlaban aquello. Estas bellotas salvaban muchas situaciones críticas, engordaban los cerdos con ellas, así como alimentaban a otros ganados. Incluso las personas las comían de distintas formas, crudas, cocidas o asadas.
Cuando en el monte comprendía cada grupo que ya había hecho la carga, se ponían a hacer la distribución, ya que no eran todos de la familia. Para ello se hacían lotes, los hombres, las mujeres, así como las bestias tenían derecho a doble ración. Los chicos ración sencilla, dejando una cuarta parte, que ya se había convenido, para el Patronato. Todas se dejaban en las portilleras de la entrada al monte y las recogían los guardas que controlaban aquello. Estas bellotas salvaban muchas situaciones críticas, engordaban los cerdos con ellas, así como alimentaban a otros ganados. Incluso las personas las comían de distintas formas, crudas, cocidas o asadas.
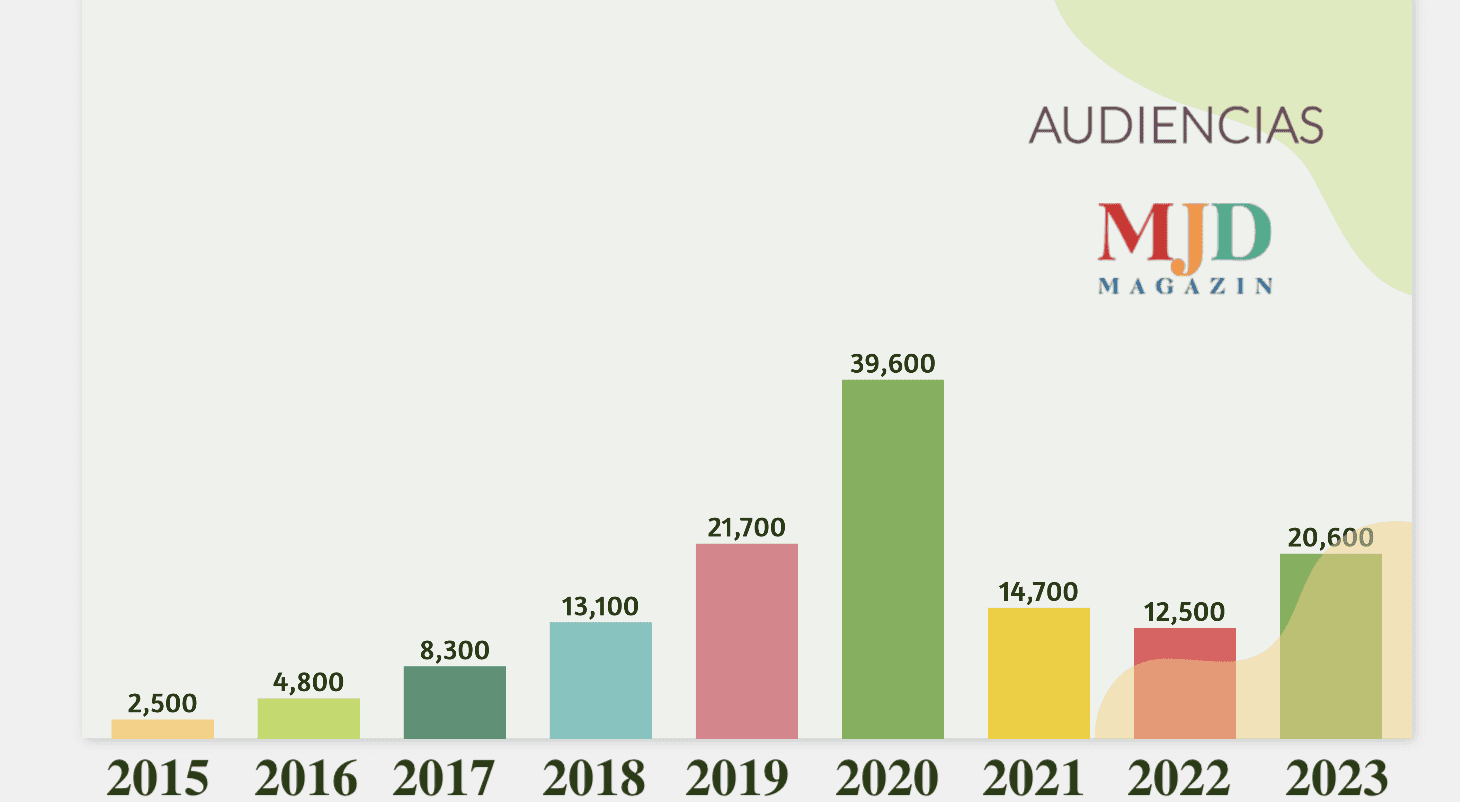






Carlos Garcia Guerrero y 2 personas más han reaccionado a un enlace.