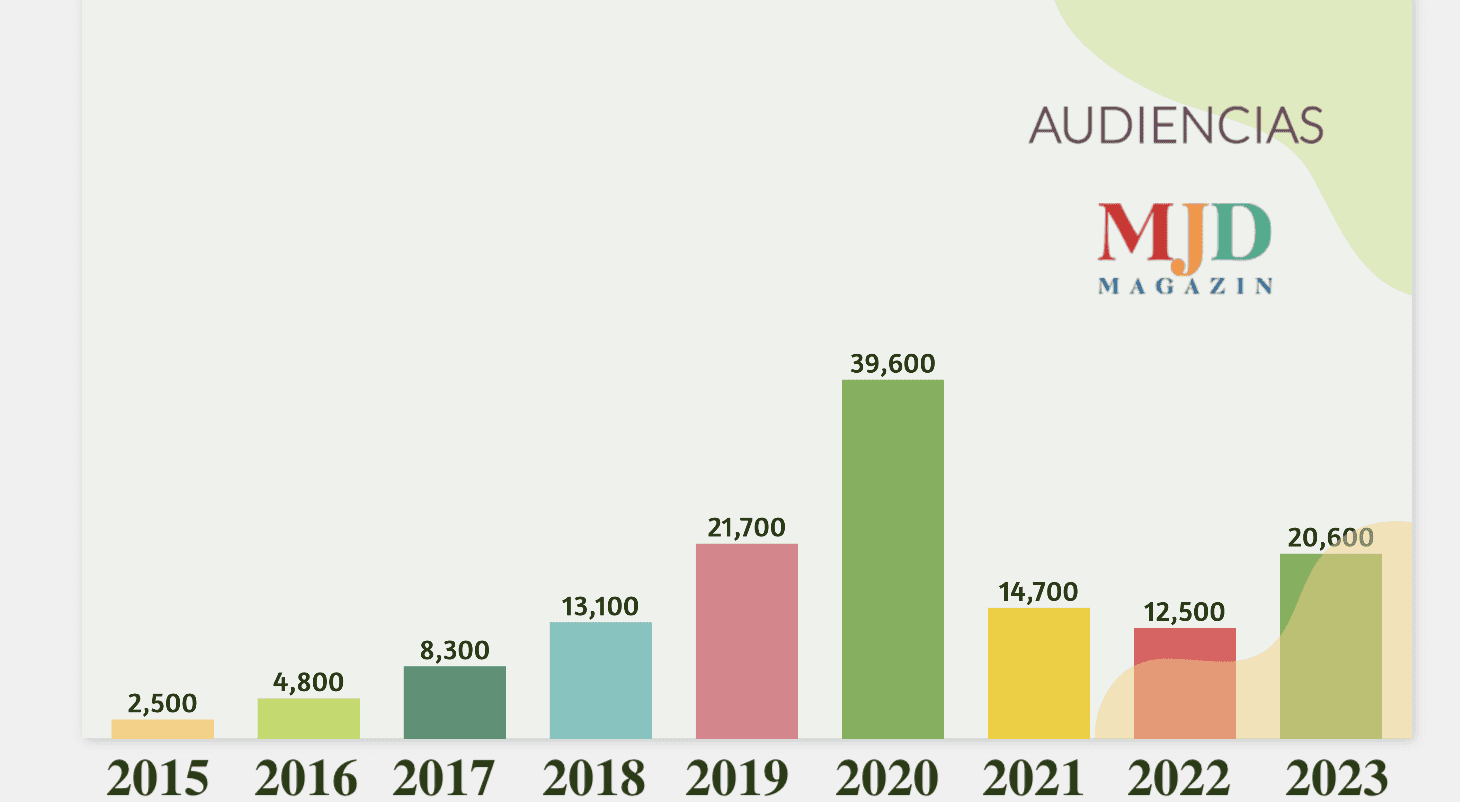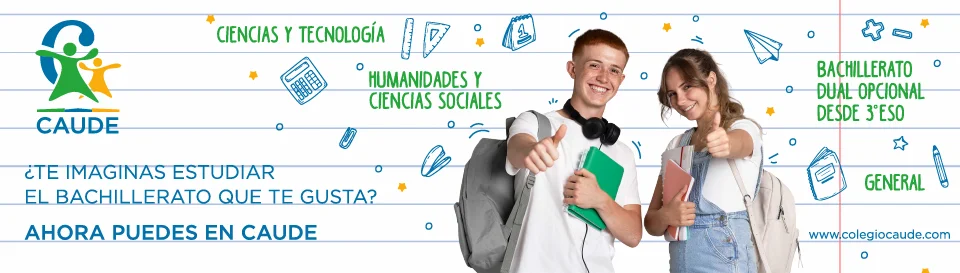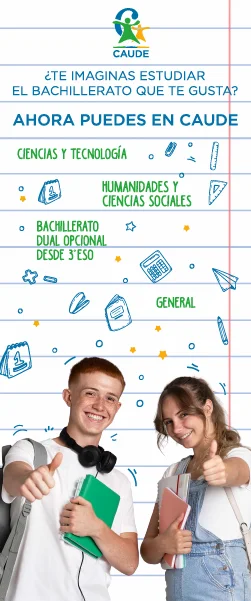BEGOÑA DELCLAUX. La plaza de los Jardinillos está en el centro del pueblo, al final de la Gran Vía, un paseo peatonal con comercios y terrazas, con cafés y paseantes que se paran a charlar y a ver a la gente pasar, una costumbre ancestral altamente saludable de toda la vida en los pueblos. Majadahonda es un pueblo, aunque ahora la llamen «ciudad». La rehicieron entera cuando la guerra acabó, hacía ya ochenta años, porque no quedó de ella ni una farola siquiera. Es uno de los ayuntamientos más holgados del país, algo que puede medirse por el recambio de flores y la oferta de servicios. A esa hora de la mañana la luz del sol se filtraba entre los cerezos desnudos, cuyas ramas se extendían por la plaza como arañas plateadas. El invierno madrileño es siempre muy luminoso y más con las gotas de lluvia que acababan de caer y brillaban en los parterres, sobre los bancos de flores y los bancos de sentarse a ver la vida pasar.
está en el centro del pueblo, al final de la Gran Vía, un paseo peatonal con comercios y terrazas, con cafés y paseantes que se paran a charlar y a ver a la gente pasar, una costumbre ancestral altamente saludable de toda la vida en los pueblos. Majadahonda es un pueblo, aunque ahora la llamen «ciudad». La rehicieron entera cuando la guerra acabó, hacía ya ochenta años, porque no quedó de ella ni una farola siquiera. Es uno de los ayuntamientos más holgados del país, algo que puede medirse por el recambio de flores y la oferta de servicios. A esa hora de la mañana la luz del sol se filtraba entre los cerezos desnudos, cuyas ramas se extendían por la plaza como arañas plateadas. El invierno madrileño es siempre muy luminoso y más con las gotas de lluvia que acababan de caer y brillaban en los parterres, sobre los bancos de flores y los bancos de sentarse a ver la vida pasar.
Los Jardinillos se abren a la plaza de la Constitución, con su templete de música —ocho columnas de hierro y el tejado de pizarra—, y al fondo, Santa Catalina, que es la patrona del pueblo, una iglesia humilde y blanca. La sierra de Guadarrama se veía más blanca aún sobre un cielo muy azul y al este, el perfil de Madrid, la silueta marcada por cuatro columnas de luz como espadas del Imperio. Dos rotondas más abajo llegó al «Príncipe de Asturias». La luz cenital se colaba a través del lucernario, una estructura piramidal en el medio del tejado. Oyó voces que venían desde el fondo de la planta y al acercarse vio a Jose con el móvil en la mano.
 Era un tipo perezoso con barriga prominente, cara ancha y brazos cortos. Se encargaba del mantenimiento, un chapuzas en el puro sentido del término. Vestía un chándal holgado de color azul marino y zapatillas gastadas en un tono indefinible, quizás blanco alguna vez. Subido en una escalera, estaba lijando un muro que parecía un collage.
Era un tipo perezoso con barriga prominente, cara ancha y brazos cortos. Se encargaba del mantenimiento, un chapuzas en el puro sentido del término. Vestía un chándal holgado de color azul marino y zapatillas gastadas en un tono indefinible, quizás blanco alguna vez. Subido en una escalera, estaba lijando un muro que parecía un collage.
—Ya aparecerá —decía—, se le habrá olvidado llamar… ¿Pero qué le va a pasar? Que sí, que si llama, la aviso —concluyó antes de colgar.
 —¿Pasa algo? —preguntó Elisa. —La jefa, que no aparece. —¿Inés?
—No la encuentran.
—¿Pasa algo? —preguntó Elisa. —La jefa, que no aparece. —¿Inés?
—No la encuentran.
—¿Desde cuándo?
—El viernes no vino ya.
—¿Y no ha llamado ni nada?
—Si no aparece, es que no.
—Pues es raro.
—Están todas como motos. Se habrá ido por ahí. Estará sin cobertura, con su marido seguro, que debe andar de viaje. ¿Eso que tienes son churros? — cambió de tema.
—¿Quieres uno?
Ni los había probado, es lo que tiene el mal cuerpo. Jose eligió el más grande y lo engulló en dos bocados. Le interrumpió un estornudo y Elisa apartó la bolsa sintiendo un poco de asco.
 —¡Joder con el resfriado! —masculló él limpiándose la nariz y sentándose en un peldaño. Estaba harto de currar.
—¡Joder con el resfriado! —masculló él limpiándose la nariz y sentándose en un peldaño. Estaba harto de currar.
Elisa bajó la escalera pensando en lo poco que le pegaba a Inés largarse sin decir nada.
Sus amigos se tiraron sobre el cono de papel y no dejaron ni rastro mientras ella los ponía al corriente.
—Igual le ha pasado algo —comentó Isa desde el teclado—, es que hace poco mi tía se cayó de un taburete mientras limpiaba un altillo. Si no llega a ser que mi madre se empeñó en forzar la puerta, la pobre se muere, seguro. Se la encontró desmayada, se había roto una pierna y tres costillas. —Debería ir alguien a ver… —comentó Elisa al oírla.
 —¿No oyes que fue su madre? —bromeó el cantante, un moreno muy simpático.
—¿No oyes que fue su madre? —bromeó el cantante, un moreno muy simpático.
—Bobo —le espetó Elisa—, me refiero a Inés.
—¡Pues di a tu padre que vaya y que tire la puerta abajo! Bueno, ¿empezamos o qué?
Tocaban versiones de indie mezcladas con hip hop y blues, a veces también con reggae y hasta con aires flamencos y, aunque tímidos aún, componían temas propios. Ensayaron con empeño. Era su primer bolo en serio. (Continuará)