 GREGORIO MARIA CALLEJO. Más de 190 minutos de eliminatoria contra el Cartagena acabaron con una eclosión emocional desconocida en el Cerro. Estuve hace cuatro años en el ascenso a Segunda B. Fue algo enteramente distinto, fue tan solo una fiesta. Desde casi el principio del partido se vio que el Rayo era superior al Condal, y fueron cayendo implacablemente los goles. Lo del domingo fue otra cosa. Tuvimos que vivir una eliminatoria psicológicamente agotadora, desquiciante, con un final de ensueño para nosotros y ciertamente sádico con el Cartagena. Hace un par de días este medio tuvo la amabilidad conmigo de atribuirme la cualidad de ser “ecuánime”, pero quizás no lo soy en este artículo. Me pierde aquí la subjetividad. No obstante intentaré describir la apoteósica jornada del domingo desde un punto de vista un tanto diferente, el de los derrotados. No lo hago, eso sí, desde el punto de vista del aficionado que hizo 900 kilómetros, la mitad lleno de esperanza y la otra mitad roto de dolor. Entiendo el disgusto del final atroz que tuvieron que padecer. Lo hago desde la extraña mezcla entre repulsa y fascinación que me ha producido en los dos partidos la propuesta futbolística del Cartagena. Pero también creo que no soy injusto en lo que digo.
GREGORIO MARIA CALLEJO. Más de 190 minutos de eliminatoria contra el Cartagena acabaron con una eclosión emocional desconocida en el Cerro. Estuve hace cuatro años en el ascenso a Segunda B. Fue algo enteramente distinto, fue tan solo una fiesta. Desde casi el principio del partido se vio que el Rayo era superior al Condal, y fueron cayendo implacablemente los goles. Lo del domingo fue otra cosa. Tuvimos que vivir una eliminatoria psicológicamente agotadora, desquiciante, con un final de ensueño para nosotros y ciertamente sádico con el Cartagena. Hace un par de días este medio tuvo la amabilidad conmigo de atribuirme la cualidad de ser “ecuánime”, pero quizás no lo soy en este artículo. Me pierde aquí la subjetividad. No obstante intentaré describir la apoteósica jornada del domingo desde un punto de vista un tanto diferente, el de los derrotados. No lo hago, eso sí, desde el punto de vista del aficionado que hizo 900 kilómetros, la mitad lleno de esperanza y la otra mitad roto de dolor. Entiendo el disgusto del final atroz que tuvieron que padecer. Lo hago desde la extraña mezcla entre repulsa y fascinación que me ha producido en los dos partidos la propuesta futbolística del Cartagena. Pero también creo que no soy injusto en lo que digo.
Cuando se supo que el Rayo sería el rival del Efesé, su entrenador, Alberto Monteagudo, lo dijo muy claramente: había que acabar con el “juego combinativo” del Rayo. Lo que sólo intuí entonces, y confirmé luego tras ver los dos partidos, era que la forma de acabar con ese juego iba a ser la puesta en práctica de un concienzudo sistema de disolución de cualquier forma de fútbol. El Cartagena salió en el partido de ida con una presión implacable que tuvo fruto en ese acto de candidez conmovedora de Coto cuando fue a auxiliar a Carlitos (desplomado por un balonazo) y dejó libre la marca de su rival. A esa presión añadió una exhibición desproporcionada de juego sucio y violencia que contó con la tolerancia arbitral. Un grupo de jugadores veteranos, eficientes, cargados de oficio acabaron ganando el partido. Pero algo no había ido bien. Durante media hora el Rayo había tenido a su merced al Cartagena.
 Monteagudo era consciente de que la eliminatoria se había podido ir al garete en ese tiempo. Su propio guardameta había expresado esa rabia ante la superioridad del Rayo dando una patada tremebunda al poste después de parar un disparo de Frutos. Así que en Majadahonda había que perfeccionar el sistema. No se podía repetir esa media hora en la que los jugadores del Cartagena corrían detrás del balón, agotados y superados notoriamente por el rival.
Monteagudo era consciente de que la eliminatoria se había podido ir al garete en ese tiempo. Su propio guardameta había expresado esa rabia ante la superioridad del Rayo dando una patada tremebunda al poste después de parar un disparo de Frutos. Así que en Majadahonda había que perfeccionar el sistema. No se podía repetir esa media hora en la que los jugadores del Cartagena corrían detrás del balón, agotados y superados notoriamente por el rival.
 El Efesé mejoró su contundente forma de evitar el juego del Rayo. He visto ejemplos exitosos de esa manera de jugar al fútbol. La Grecia de la Eurocopa de 2004, la Argentina del Mundial de 1990 (que murió en la orilla en la final contra Alemania). Monteagudo implantó en el Cerro de manera implacable una estructura disolvente, destructiva del juego del Rayo. Y lo hizo con éxito casi completo. Ciertamente no hacíamos ocasiones de gol. A la consabida colección de patadas se añadió la continua interrupción del juego. Esa interrupción constante llegó al paroxismo en la segunda parte que fue una verdadera tortura. Los jugadores albinegros caían al suelo y permanecían minutos en él.
El Efesé mejoró su contundente forma de evitar el juego del Rayo. He visto ejemplos exitosos de esa manera de jugar al fútbol. La Grecia de la Eurocopa de 2004, la Argentina del Mundial de 1990 (que murió en la orilla en la final contra Alemania). Monteagudo implantó en el Cerro de manera implacable una estructura disolvente, destructiva del juego del Rayo. Y lo hizo con éxito casi completo. Ciertamente no hacíamos ocasiones de gol. A la consabida colección de patadas se añadió la continua interrupción del juego. Esa interrupción constante llegó al paroxismo en la segunda parte que fue una verdadera tortura. Los jugadores albinegros caían al suelo y permanecían minutos en él.
 Apenas se jugaba. En ese contexto el Cartagena crecía, las ocasiones eran suyas. Aketxe mantenía una pelea constante y hermosa con Jorge. Pero el hercúleo delantero del Cartagena no sólo se dedicaba a bregar contra la defensa majariega en un plano corto. La falta que lanzó directamente a puerta, desde un lugar inverosímil, impactó de tal forma en el poste que creo que el chasquido se oyó en el centro de la ciudad. Aterrado pensé en aquello que me había contado mi maestro, mi querido Gerard Thomás, cuando me dijo que de niño vio a Puskas partir un travesaño de madera de un balonazo en un partido en Mallorca.
Apenas se jugaba. En ese contexto el Cartagena crecía, las ocasiones eran suyas. Aketxe mantenía una pelea constante y hermosa con Jorge. Pero el hercúleo delantero del Cartagena no sólo se dedicaba a bregar contra la defensa majariega en un plano corto. La falta que lanzó directamente a puerta, desde un lugar inverosímil, impactó de tal forma en el poste que creo que el chasquido se oyó en el centro de la ciudad. Aterrado pensé en aquello que me había contado mi maestro, mi querido Gerard Thomás, cuando me dijo que de niño vio a Puskas partir un travesaño de madera de un balonazo en un partido en Mallorca.
 Poco a poco, íbamos viendo que el ascenso se marchaba. Más aún cuando el Rayo pareció rendirse en afrontar el partido con su estilo habitual. Desde el minuto ochenta nuestro ataque fue un continuo colgar balones sobre el área de Pau Torres. Ahí el Cartagena era superior, cada balón colgado generaba una contra peligrosa, contras que sólo la torpeza de los delanteros albinegros y los centrales del Rayo evitaron que acabasen en gol (enormes en ese sentido Vicente, Óscar y Jorge). La frustración creciente la expresaron fielmente los puñetazos de Frutos al suelo. Pero llegó el gol. De repente era como si las tres Moiras hubieran tejido el destino más cruel para el Cartagena. El “Grupo Salvaje” Peckinpahpiano de jugadores albinegros, dejó de repente su faz de veteranos forajidos y se convirtió en una colección de niños derretidos en lágrimas, agotados y con el rostro enrojecido por el sol.
Poco a poco, íbamos viendo que el ascenso se marchaba. Más aún cuando el Rayo pareció rendirse en afrontar el partido con su estilo habitual. Desde el minuto ochenta nuestro ataque fue un continuo colgar balones sobre el área de Pau Torres. Ahí el Cartagena era superior, cada balón colgado generaba una contra peligrosa, contras que sólo la torpeza de los delanteros albinegros y los centrales del Rayo evitaron que acabasen en gol (enormes en ese sentido Vicente, Óscar y Jorge). La frustración creciente la expresaron fielmente los puñetazos de Frutos al suelo. Pero llegó el gol. De repente era como si las tres Moiras hubieran tejido el destino más cruel para el Cartagena. El “Grupo Salvaje” Peckinpahpiano de jugadores albinegros, dejó de repente su faz de veteranos forajidos y se convirtió en una colección de niños derretidos en lágrimas, agotados y con el rostro enrojecido por el sol.
 El gigante vasco que había tenido en jaque a nuestra defensa todo el partido caminaba de forma espectral enjugándose las lágrimas con la camiseta. Cuando todo pasó, cuando el árbitro pitó el final y la Guardia Civil intentaba infructuosamente evitar la invasión del campo, en medio de una alegría enloquecida, vi a Monteagudo desplomado en perpendicular a su banquillo. Tumbado a lo largo, boca abajo, desvencijado psicológicamente. Pese al enfado que me había ido generando el no-fútbol del Cartagena, había algo de conmovedor en la derrota de la milimétrica planificación de Monteagudo. Todo, en realidad le había ido saliendo bien. El Rayo no fue el Rayo que vimos en Cartagena. Era un equipo voluntarioso pero descompuesto, incapaz de hilar dos jugadas seguidas, no generaba ocasiones de gol. La férrea disciplina destructiva del Efesé había aniquilado la natural propensión de nuestros jugadores al toque y a la jugada elaborada.
El gigante vasco que había tenido en jaque a nuestra defensa todo el partido caminaba de forma espectral enjugándose las lágrimas con la camiseta. Cuando todo pasó, cuando el árbitro pitó el final y la Guardia Civil intentaba infructuosamente evitar la invasión del campo, en medio de una alegría enloquecida, vi a Monteagudo desplomado en perpendicular a su banquillo. Tumbado a lo largo, boca abajo, desvencijado psicológicamente. Pese al enfado que me había ido generando el no-fútbol del Cartagena, había algo de conmovedor en la derrota de la milimétrica planificación de Monteagudo. Todo, en realidad le había ido saliendo bien. El Rayo no fue el Rayo que vimos en Cartagena. Era un equipo voluntarioso pero descompuesto, incapaz de hilar dos jugadas seguidas, no generaba ocasiones de gol. La férrea disciplina destructiva del Efesé había aniquilado la natural propensión de nuestros jugadores al toque y a la jugada elaborada.
 Carlitos tuvo mucha menos presencia que otros días, Frutos no podía con sus marcadores, cada regate de Jeisson o de Ayoub tenían como consecuencia una patada. Había algo reconocible como grande en la demoledora y fantasmal red que el Cartagena había plantado en el Cerro y que se desmoronaba de golpe con el “hachazo invisible” del que habló Miguel Hernández. Ver a Monteagudo derrumbado, ver el dolor del que había sido toda la eliminatoria “nuestro villano”, acababa conmoviendo. Su sueño hecho pedazos recordaba al de Sterling Hayden en Atraco Perfecto o en la Jungla de Asfalto. La irritación constante y creciente que nos generaba cada absurda caída al suelo de los albinegros, el cabreo ante los parones de minutos y minutos, el enfado ante la inflación de faltas, dejaba ahora paso a un tanto de misericordia ante el hundido. Pero como en algunas películas, los malos están aún vivos. Los chicos de Monteagudo tienen una nueva oportunidad contra un equipo semejante en juego al Rayo, el Celta B. Si pone en marcha el mismo plan, al Celta le esperan 180 minutos de pesadilla, pero a Monteagudo, quizás, otra retorcida vuelta de hilada en la rueca de las Moiras.
Carlitos tuvo mucha menos presencia que otros días, Frutos no podía con sus marcadores, cada regate de Jeisson o de Ayoub tenían como consecuencia una patada. Había algo reconocible como grande en la demoledora y fantasmal red que el Cartagena había plantado en el Cerro y que se desmoronaba de golpe con el “hachazo invisible” del que habló Miguel Hernández. Ver a Monteagudo derrumbado, ver el dolor del que había sido toda la eliminatoria “nuestro villano”, acababa conmoviendo. Su sueño hecho pedazos recordaba al de Sterling Hayden en Atraco Perfecto o en la Jungla de Asfalto. La irritación constante y creciente que nos generaba cada absurda caída al suelo de los albinegros, el cabreo ante los parones de minutos y minutos, el enfado ante la inflación de faltas, dejaba ahora paso a un tanto de misericordia ante el hundido. Pero como en algunas películas, los malos están aún vivos. Los chicos de Monteagudo tienen una nueva oportunidad contra un equipo semejante en juego al Rayo, el Celta B. Si pone en marcha el mismo plan, al Celta le esperan 180 minutos de pesadilla, pero a Monteagudo, quizás, otra retorcida vuelta de hilada en la rueca de las Moiras.
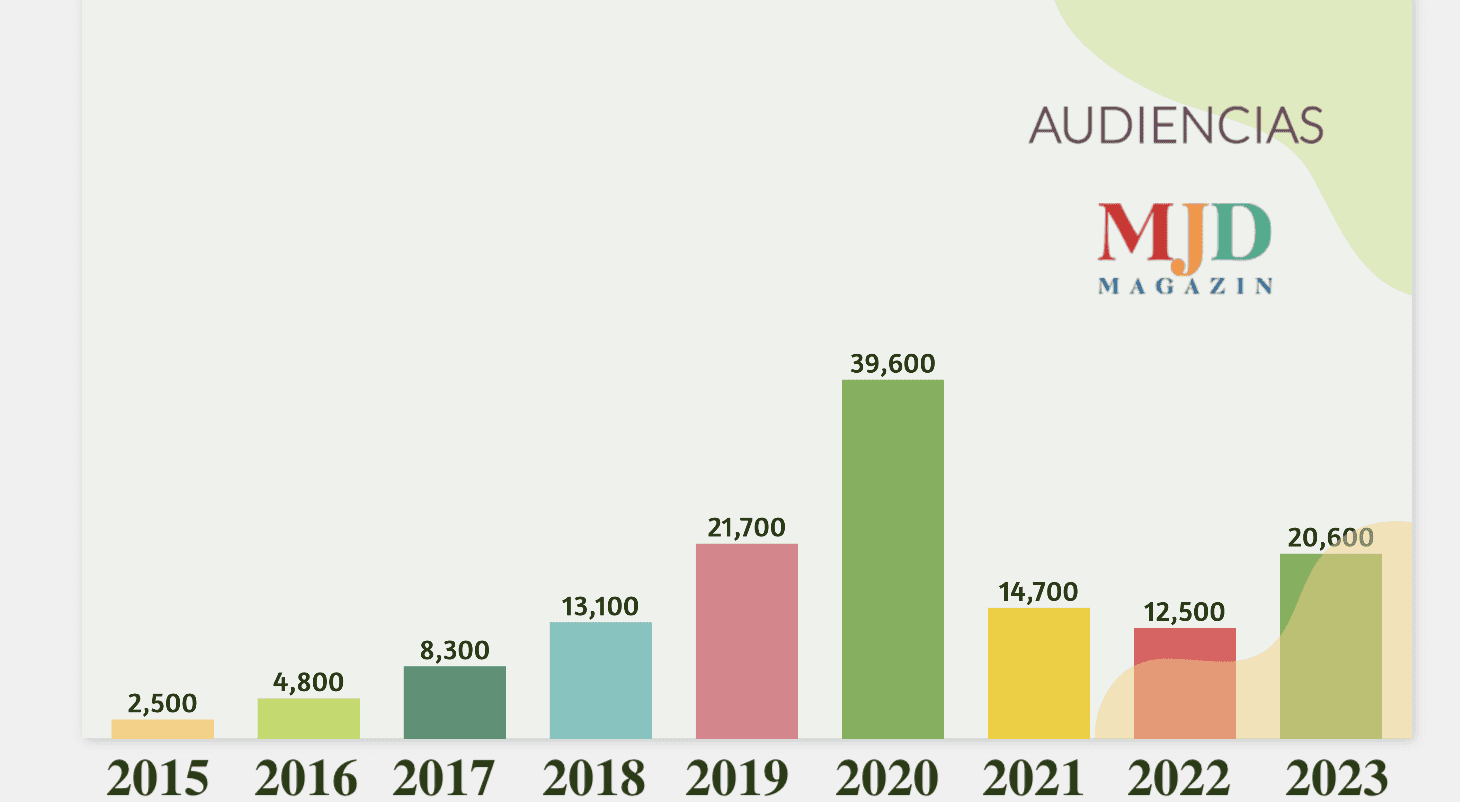







Buen artículo!! Un Cartagenero
Excelente descripción de lo que pasó el domingo en el Cerro del Espino. Enhorabuena Gregorio, por tu artículo de opinión. Aficionados como tu es lo que necesita el Rayo.
Pues yo debi ver otro partido. Estuve en el Cerro del Espino, y el Cartagena, simplemente fue mejor. El Rayo no hizo ni un tiro a puerta. En el partido se ida el Rayo Majadahonda jugo bien, pero en la vuelta no jugo nada.
Podías haber dicho también que la afición cartagenera estuvo ejemplar, pero en fin. Desde luego el artículo es subjerivo y parcial. Enhorabuena al Rayo Majadahonda por el ascenso, pero no al articulista
Vicente Hermosa retwitteó tu Tweet
A Raquel Roncero le gustó tu Tweet
Israel Fernandez retwitteó tu Tweet
A Israel Fernandez le gustó tu Tweet
A Raquel Roncero le gusta tu enlace. Invítala a que indique que le gusta tu página para que pueda ver tus próximas publicaciones.
De las mejores cronicas de futbol que he leído en mi vida. Enhorabuena.